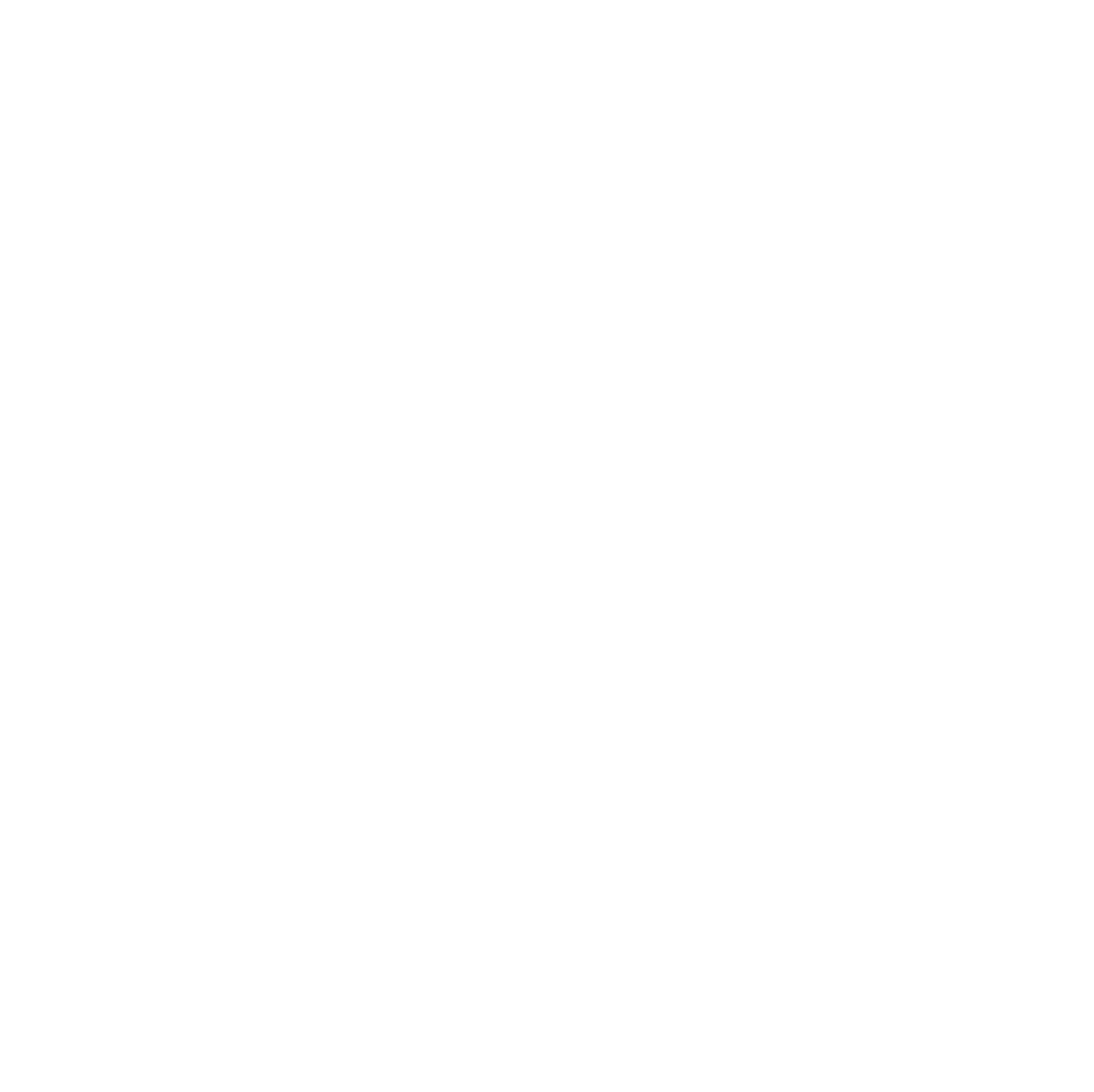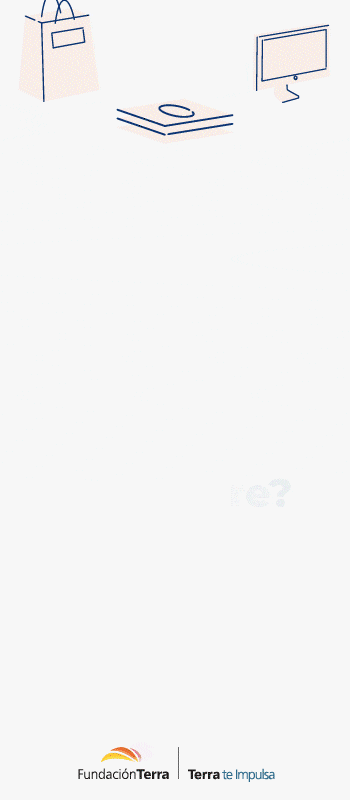Por: Rodil Rivera Rodil
Los medios de comunicación de la tierra fueron conmocionados el pasado fin de semana. En olor de tragedia se cierra el último capítulo de la reciente historia de Afganistán. Un caso único, quizás, en el que se mezclaron la ideología, la cultura y la religión en el contexto de la confrontación mundial que definió el siglo XX entre el sistema capitalista y el socialista de modalidad soviética, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Que comenzó en abril de 1978 con la fundación de la República Democrática de Afganistán tras el triunfo del movimiento revolucionario que llevó al poder al Partido Democrático Popular y a su fundador, Nur Muhammad Taraki, quien intentó implantar un régimen de inspiración socialista con apoyo soviético.
Desde la perspectiva que nos brindan los más de cuarenta años transcurridos desde entonces, tal vez podamos afirmar que las posibilidades reales de los socialistas afganos de llevar a feliz término su proyecto en las circunstancias que vivía el planeta en ese momento eran muy escasas. De una parte, muy pronto el nuevo régimen tuvo que enfrentar militarmente a la concertación de diversas facciones político militares, los “muyahidines”, que se habían alzado en armas desde comienzos de los años 70 y que ahora pasaban a ser respaldadas abiertamente por los Estados Unidos, China, Pakistán y otros países.
Los primeros, porque hacía apenas tres años habían sufrido la humillación de la debacle de Vietnam y no podían soportar otro avance comunista, particularmente en un territorio desde el que se podía controlar el golfo pérsico y su petróleo. La segunda, porque se hallaba en medio de una fuerte confrontación con la Unión Soviética, originada, paradójicamente, en la discrepancia entre las dos potencias socialistas sobre cómo acabar con el capitalismo. Y el último, Pakistán, porque en sus planes militares de “profundidad estratégica”, como los llaman, siempre ha considerado a Afganistán como el lugar apropiado para establecer su retaguardia en la eventualidad de una guerra total con la India.
De otra parte, el programa de reformas que acometió el gobierno revolucionario del Partido Democrático Popular, aunque fue más de modernización, o más propiamente, de “occidentalización”, que de franco tinte socialista, sí tocó a fondo aspectos muy sensibles de las tradiciones y la religión islámica, la predominante en Afganistán. Entre muchos otras, comenzó una reforma agraria, nacionalizó el comercio exterior, eliminó la usura, inició una campaña de alfabetización, suprimió el cultivo del opio, legalizó los sindicatos, reguló el salario mínimo, rebajó sustancialmente los precios de los artículos de primera necesidad y suscribió varios acuerdos de cooperación económica con la Unión Soviética.
Pero, por encima de todo, favoreció los derechos de las mujeres. Las autorizó a no usar velo, abolió la dote matrimonial, promovió su incorporación al trabajo y a la educación. 245 mil pasaron a ser obreras y el 40% de los médicos pertenecían al sexo femenino. El analfabetismo entre ellas fue reducido del 98% al 75%, el 60% del profesorado de la Universidad de Kabul eran mujeres y 440 mil más trabajaban en otros sectores de la educación. Y, finalmente, en 1978, se les concedió iguales derechos que a los hombres. Baste decir que en el período de la República Democrática fue cuando más profesionales mujeres hubo en Afganistán. En síntesis, algo incomprensible e intolerable para los sectores fundamentalistas del Islam.
Es probable que los socialistas afganos y soviéticos hayan cometido un gran error al pretender promover tan grandes transformaciones en la vida de Afganistán de un solo golpe, pasando por alto su idiosincracia y su religión. Lo que solo puede obtenerse gradualmente, como lo había demostrado la experiencia frustrada del líder afgano Aman Allah Khan, quien más de medio siglo antes, en 1922, había impulsado un proceso de modernización similar que seis años más tarde, cuando ya era rey de Afganistán, fue la causa principal de su derrocamiento. Por ello, la invasión del país que la Unión Soviética emprendió en 1979 fue, probablemente, la peor idea que pudo habérseles ocurrido a sus dirigentes de aquella época.
Y es que los occidentales, con raras excepciones, se rehúsan a reconocer culturas y religiones distintas de las suyas. Y máxime con postulados tan opuestos como son, justamente, las orientales. No conciben, por ejemplo, que aún existan mujeres que acepten de buen grado lo que para nosotros constituye una horrible e insoportable discriminación, como es el absoluto sometimiento al hombre a que las sujetan la mayoría de las versiones del islamismo. Pero esa es la cruda realidad, que puede apreciarse aun en féminas que residen en Europa. Los políticos que ignoran hechos como estos, o piensan que pueden pasar por encima de ellos a su capricho, están condenados al fracaso.
El experimento reformador terminó en 1989 con la retirada del ejército soviético. El país no cayó en manos de los rebeldes como acaeció en esta ocasión, pero quedó sumida en una frágil estabilidad entre estos controlando el campo y una coalición de partidos de islamistas sunnies, bajo la influencia de Pakistán, dominando las grandes ciudades. La precaria paz no pudo mantenerse por mucho tiempo y la guerra se reanudó hasta que los muyahidines, aprovechando un acuerdo de neutralidad suscrito por Estados Unidos y la URSS y el fallido esfuerzo de la ONU para imponer una tregua, se alzaron con el poder.
No obstante, enseguida surgió la división y la lucha entre ellos y en 1996 el movimiento de los denominados talibanes, organizado dos años antes principalmente por estudiantes, consiguió desplazar a los demás e instaurar el que bautizaron como “Emirato Islámico de Afganistán”, que únicamente fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y el cual, como es ampliamente conocido, aplicó despiadadamente las más rigurosas leyes y prácticas islámicas hasta el 2001, en que los Estados Unidos e Inglaterra, con la excusa de buscar y capturar o eliminar a Osama Bin Laden por el atentado a las torres gemelas de Nueva York, montaron la que titularon “Operación Libertad Duradera” que consistió en una serie de incursiones aéreas y terrestres que a fines de ese mismo año condujo a los talibanes a salir del poder.
Desde entonces, Afganistán ha permanecido bajo la tutela de los Estados Unidos, con gobiernos conformados a imagen y semejanza de las “democracias occidentales” y defendida por más de 300 mil soldados y policías afganos, por las fuerzas armadas norteamericanas, que en el 2011 llegaron a sumar más de 140 mil hombres, y por una coalición internacional de fuerzas navales titulada, “Fuerza de Tarea Combinada 150”, integrada por buques de guerra de Australia, Canada, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Paquistán, Nueva Zelanda, España, Turquía y Reino Unido.
Pero lo inimaginable fue que en muy pocos años los talibanes pudieron reorganizarse y a partir del 2006, con no más de 60 o 70 mil combatientes, desarrollar una audaz estrategia ofensiva que en menos de quince años les ha permitido infringir una apabullante derrota a los Estados Unidos. Su magnitud puede medirse por los pronósticos de los altos mandos estadounidenses que hace apenas una semana aseguraban que a los talibanes, si es que lo lograban, les tomaría noventa días capturar Kabul. Lo que, para mayúscula sorpresa de todos, se produjo en tan solo ocho días. Los calificativos que han usado los rotativos más importantes del mundo para dar la noticia hablan por sí solos: “¡Increíble!”, “¡brillante!” “¡Fulgurante!” Un corresponsal en Turquía la describió así: “Un final buñuelesco, con los talibanes de regreso a Kabul”.
Con el terrible historial de los talibanes durante su anterior gobierno, en especial por su trato a las mujeres, la preocupación y el temor embargan a la comunidad internacional. Y por ello mismo, surge imperativa la pregunta: ¿Cómo estos pudieron, siendo quienes son, emular la hazaña de los vietnamitas, y según se dice, con la única y encubierta ayuda de Pakistán. No hay forma en que una victoria de semejante calibre hubiera podido alcanzarse sin el respaldo de una buena parte del pueblo afgano. En los días, meses y años venideros, sin duda alguna, serán innumerables las explicaciones que ofrecerán los estudiosos del tema, tal como sucedió después de la guerra de Vietnam.
Creo, sin embargo, que entre las causas del desastre no podrá dejar de figurar la de que, a pesar de haberse preocupado especialmente los jerarcas políticos y militares estadounidenses por no cometer los mismos errores que los soviéticos, no solo los duplicaron sino que incurrieron en otros de igual o mayor gravedad. Uno de los cuales fue que olvidaron que tenían que cumplir con las promesas de cambio que hicieron a los afganos para justificar la intervención de su patria.
Porque si hay algo que los pueblos repudian, y detectan inmediatamente, es la mentira y la demagogia. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo afgano, al que se engañó descaradamente, como ahora lo ha corroborado expresamente el propio presidente Biden al aclarar, con el mayor de los cinismos, que “la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue crear una democracia ni construir una nación”. Lo que de inmediato fue duramente criticado por el influyente diario Washington Post al cuestionar el “abandono del pueblo afgano que creyó en la construcción de una democracia”.
Ya sabemos que el propósito declarado de Estados Unidos para derrocar a los talibanes fue vengar el ataque a las torres gemelas de Nueva York. Pero es el caso de que esto ya lo habían conseguido diez años antes, en el 2011, y no en Afganistán sino en Pakistán, en donde Osama Bin Laden fue ejecutado por un comando norteamericano en una acción filmada en vivo y a todo color. ¿Por qué, entonces, se quedaron nada menos que diez años más? La única explicación que cabe es que su verdadera misión era velar por intereses muy distintos a los que públicamente admitían.
Sin embargo, Biden sí dijo algo muy cierto: “Tras 20 años, he aprendido por las malas que nunca hay un buen momento para retirar a las tropas estadounidenses”. Pero omitió llevar este razonamiento hasta su lógica conclusión: tampoco nunca debería haber un buen o mal momento para que las tropas estadounidense invadan a ningún país.
He aquí un apretado resumen de la prensa occidental de lo que sí hizo con las mujeres la “nueva democracia” afgana en los 20 años que estuvo bajo la ocupación norteamericana. En el 2004 se promovió una reforma constitucional que prohibía cualquier tipo de discriminación y distinción entre los ciudadanos. Pero en la práctica se promulgaron leyes inconstitucionales contra ellas, como la que las obliga a obedecer las exigencias sexuales de sus esposos y otorga a estos el derecho a retirar la manutención básica, incluyendo los alimentos, si se niegan. O la ley que otorga la custodia de los hijos exclusivamente a los varones. Como resultado de esta ignominiosa política, el 80% de las mujeres sufre violencia doméstica, conducta que no está penada en Afganistán.
Los cambios, por tanto, que efectivamente se hicieron, fueron meramente cosméticos. Las mujeres continúan padeciendo los mismos problemas. El matrimonio forzado, el matrimonio de niñas menores de edad y la violencia doméstica son prácticas muy extendidas y aceptadas. Las mujeres víctimas de violencia sexual son encarceladas acusadas de crímenes contra la moral. Y las mujeres que huyen de sus casas por malos tratos también son encarceladas.
E igual que en Vietnam, las colosales sumas que la intervención ha costado al pueblo norteamericano sirvieron, básicamente, para mantener una enorme campaña de desinformación sobre la realidad afgana y para fomentar una monstruosa corrupción en todos los niveles del gobierno y de las tropas nacionales e internacionales. ¿Acaso todo esto no pudo haber hecho reflexionar al pueblo afgano de que era preferible volver a un régimen que emana de sus propias raíces culturales y religiosas que conservar uno corrupto e importado a la fuerza por mano extranjera?
Los impactantes videos del pánico desatado en el aeropuerto de Kabul inevitablemente han traído a la mente de millones de personas el traumático hundimiento de Saigón el 30 de abril de 1975 y un poco el de Irak en el 2014 cuando el ejército regular iraquí fue superado por el ISIS tras la salida de EE UU, lo que obligó al entonces presidente, Barack Obama, a enviar más efectivos al país árabe.
Y justo al mes de haber insistido el presidente Biden en que “eso no volvería a suceder bajo ninguna circunstancia” el mundo ha vuelto a presenciar imágenes casi iguales a las de hace cuarenta y tantos años. Como las que mostraban al embajador norteamericano con el pelo revuelto, el traje desaliñado y la bandera de su nación bajo el brazo, corriendo angustiado hacia el helicóptero que lo aguardaba en la terraza de la embajada. En tanto que en el puerto de la capital vietnamita los camarógrafos grababan para la posteridad las desgarradoras escenas de los tripulantes de otras de esas aeronaves lanzando a puntapiés al mar a los afganos que desesperados subían por las escaleras de cuerda buscando en vano ser evacuados de su propia patria.
Mala suerte para el presidente Biden. Su decisión sobre la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, fijada por el expresidente Trump para el pasado mes de mayo, de prorrogarla para cerca del 11 de septiembre, “antes del simbólico vigésimo aniversario de los atentados” pudo haberle sido fatal. Es posible que él mismo haya dado al traste con su anunciada intención de aspirar a la reelección en el 2024. Y no porque el pueblo norteamericano no estuviere de acuerdo con la retirada sino por la forma, por demás humillante, en esta, finalmente llevó a cabo. Se trataría de que, por uno de esos insondables misterios del destino, el mandatario incurrió en un error irreversible. De los que, de acuerdo con una de las tantas frases atribuidas al gran diplomático y estadista francés, Maurice de Tayllerand, son peores que cometer un crimen.
La historia también en esto se podría estar repitiendo. Pues la caída de Saigón se tornó un factor determinante para que el republicano Gerald Ford perdiera las elecciones frente al demócrata Jimy Carter en 1976. Por lo que, de repente, Biden, aunque involuntariamente, podría terminar cumpliendo con el compromiso que se cuenta que asumió siendo precandidato, para el caso de que ganara la postulación, de ceder la siguiente candidatura a otra figura de su partido, posiblemente a la actual vicepresidenta Kama Harris.
Y mientras las embajadas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España y otras, liaban sus bártulos para salir a toda prisa de Kabul, los diplomáticos rusos y chinos esperaron tranquilos el curso de los acontecimientos. De ahí que los analistas consideren que la gran ganadora de la contienda ha sido China, la que, con el pragmatismo que ha unido a su singular modelo socialista de desarrollo, ha forjado fuertes vínculos con Afganistán a través de cuantiosas inversiones enmarcadas en su proyecto global de la Ruta de la Seda.
Algunos observadores parecen persuadidos de que los talibanes que entraron a Kabul no son los mismos de hace veinte años y de que estos aprendieron de los yerros de sus antecesores. Y de que, en todo caso, la influencia de China los podrá moderar lo necesario para ser reconocidos por la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, según lo insinuó ayer el propio presidente Biden. Pero nadie puede desconocer que el desconcierto y una gran incertidumbre se ciernen sobre el porvenir de Afganistán.
¡Ah! Norteamérica. Un gran país que nunca pudo hacer nada bien con los pueblos subdesarrollados.
Tegucigalpa, 18 de agosto de 2021