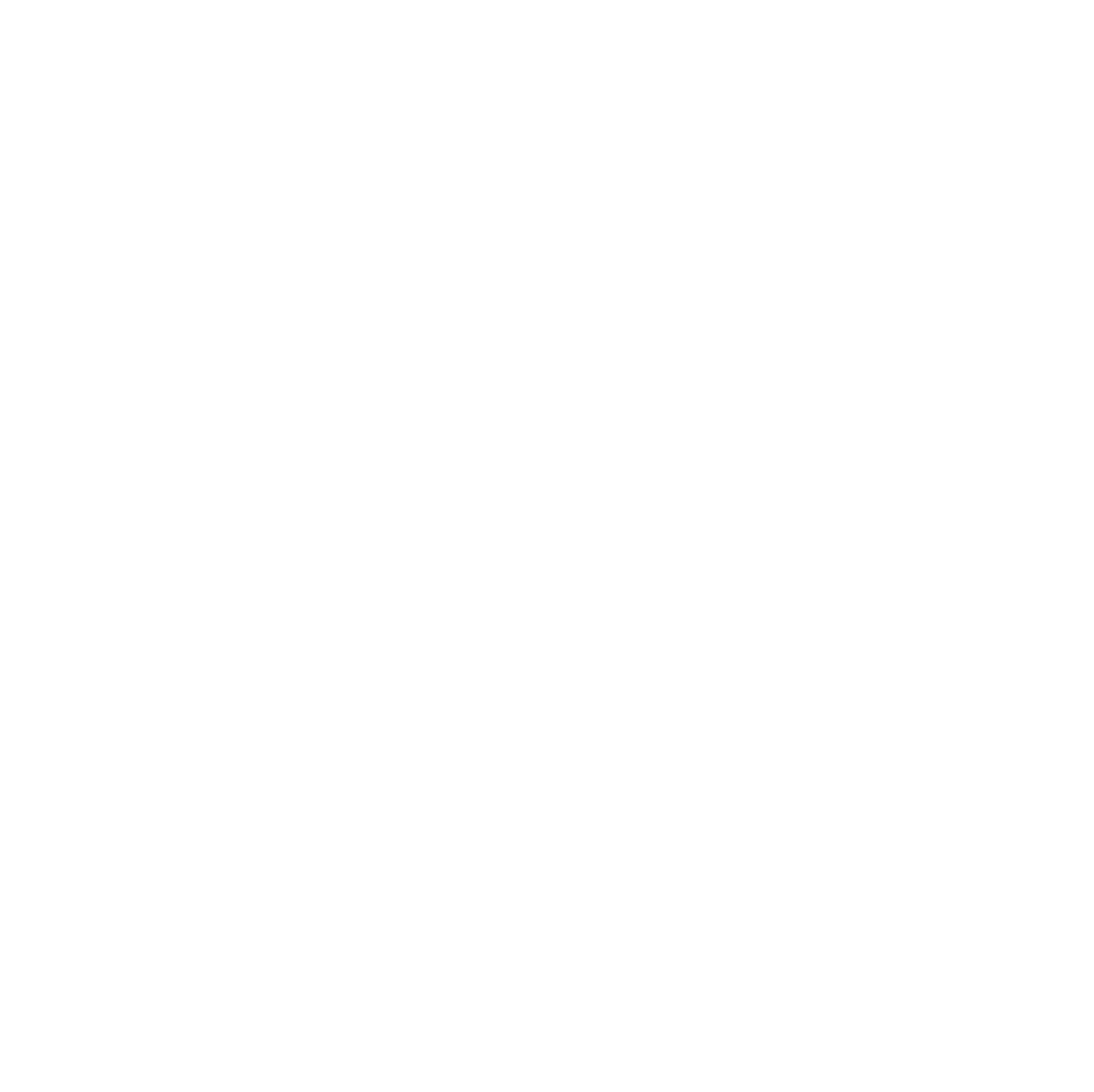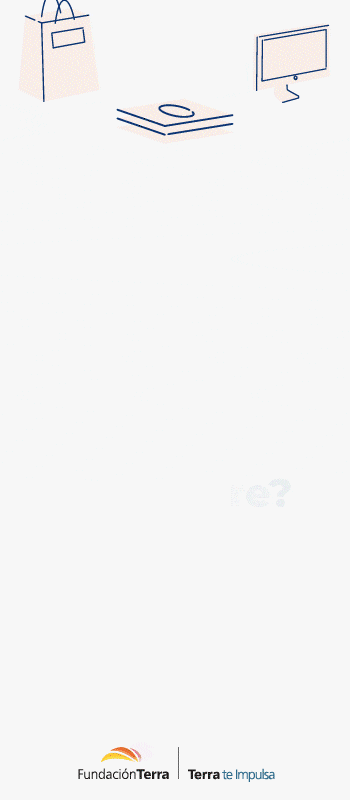Por: Andrés Velasco
LONDRES – Hoy día, el cosmopolitismo es blanco de muchas críticas en los medios de comunicación. El término «cosmopolita» se suele asociar con «elites»: las elites cosmopolitas, dicen a menudo, son las que saborean un cappuccino en la mañana y un pinot noir por la tarde, se trasladan en jets privados a lugares como Davos, y disfrutan de sustanciosas ganancias producto de la revolución digital.
En algún momento de la historia, el anticosmopolitismo encubría el antisemitismo, pero ya no. Actualmente, los cosmopolitas son los «ciudadanos de ningún lugar» de Theresa May, la ex Primera Ministra del Reino Unido, en contraste con los nobles “ciudadanos de algún lugar” que permanecen enraizados en las comunidades que supone están bajo el ataque de la globalización promovida por los despiadados cosmopolitas.
Hay un solo problema con esta narrativa: es profundamente engañosa. Y, por razones políticas, esta confusión es importante.
Como nos lo recuerda la filósofa Martha Nussbaum en su fascinante nuevo libro, The Cosmopolitan Tradition [La tradición cosmopolita], cuando se le preguntó de dónde provenía, Diógenes el Cínico respondió con una sola palabra: kosmopolités, para significar «un ciudadano del mundo». Diógenes era griego, pero se negaba a definirse según su linaje o posición de prominencia. Y al referirse a sí mismo como ciudadano, subraya Nussbaum, Diógenes abrió «la posibilidad de una política, o de una visión moral de la política, que se centra en la humanidad que compartimos más que en los símbolos de origen, estatus, clase y género que nos dividen».
Es decir, el cosmopolitismo se trata sobre todo de la igualdad, en contraposición a lo que sugiere la narrativa prevalente. Consiste en definirnos precisamente por lo que nos hace iguales –nuestra común humanidad– y no según si estudiamos en una escuela de elite o ganamos mucho dinero con acciones de empresas tecnológicas o si asistimos al evento anual en Davos. Resulta difícil imaginar un ideal más noble.
Además, el cosmopolitismo no está a favor de las jerarquías, como lo indican ciertas versiones contemporáneas, sino en su contra. Un día, Alejandro Magno se acercó a Diógenes, quien estaba tranquilamente sentado al sol, y se paró a su lado, haciéndole sombra. «Pídeme lo que quieras», dijo el emperador. «Sal de mi luz», replicó Diógenes. Nussbaum encuentra mucha inspiración en «esta imagen de la dignidad de la humanidad, que puede resplandecer en su desnudez siempre que no la ensombrezcan las falsas pretensiones del rango y el parentesco».
Desde Varsovia a Washington, desde Brasilia a Budapest, y de Manila a Mumbai, el mundo hoy es testigo de un resurgimiento del nacionalismo (a menudo autoritario). El fundamento ético de este resurgimiento, se supone, es la defensa del hombre y la mujer común frente al presunto embate de los otros, ya sean los extranjeros, los inmigrantes o las elites cosmopolitas desarraigadas. Pero en la práctica ello ha resultado en una cultura de odio (recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a los supremacistas blancos como «muy buena gente«), en la restricción de los derechos civiles (un ejemplo son las nuevas barreras a la ciudadanía que enfrentan los musulmanes en la India) y en el debilitamiento o completa destrucción de las instituciones democráticas (como en Hungría y Venezuela).
Ha llegado el momento de montar un contraataque. Sin embargo, el contraargumento no puede ser tecnocrático. Las estadísticas acerca del potencial de la globalización para aumentar el crecimiento no van a prevalecer. El argumento debe ser moral, y aquí es donde entra en juego el cosmopolitismo.
A los populistas de izquierda les gusta sostener que defienden la igualdad. Pero, dado que el punto de partida de los liberales cosmopolitas es la igual dignidad de todos los seres humanos, su defensa de la igualdad puede ser tan vigorosa como la de cualquier otro. Ni los cínicos ni los estoicos griegos lo hicieron, pero partiendo con Cicerón y llegando hasta John Rawls, Amartya Sen y la propia Nussbaum, la tradición cosmopolita liberal hace hincapié en que la justicia requiere «deberes de ayuda material». No basta con invocar el valor inherente de un niño pobre. Para que ese niño realice su potencial humano, se precisan algunos estándares básicos de igualdad en el acceso a la nutrición, la salud y la educación.
La igualdad, entonces, no es enemiga de la libertad, sino su aliada. Es por ello que el liberalismo cosmopolita constituye un poderoso antídoto a la retórica populista de izquierda.
En contraste, los populistas de derecha afirman representar el amor a la patria. Pero, también en este ámbito los liberales cosmopolitas pueden derrotar a los populistas en su propio juego. Como lo señala Nussbaum, no hay conflicto entre el amor a la humanidad y el amor a la patria. Por el contrario, como lo sostiene en un libro anterior, Political Emotions [Emociones políticas], el amor a las tradiciones y a las instituciones democráticas de la patria es clave para mantenerlas estables, robustas y capaces de garantizar la igualdad de derechos y de dignidad para todos.
La política moderna, de modo inevitable, tiende hacia la política identitaria. Lo que resta por decidir es a qué identidad nacional apelan los políticos. Los populistas de derecha apelan a una identidad basada en «la sangre y la tierra». Los liberales, en contraste, no aman a su patria debido a un equivocado sentido de superioridad racial o étnica, sino porque ella representa valores universales nobles.
El presidente Emmanuel Macron dice ser un orgulloso patriota francés porque su patria le dio al mundo liberté, égalité y fraternité. Ve un alma gemela en Justin Trudeau, a quien le gusta afirmar que la diversidad inclusiva es lo que distingue a Canadá y al espíritu canadiense. En Holanda, Jesse Klaver, el joven líder del partido Izquierda Verde, saltó a la fama cuando en televisión le dijo al populista Geert Wilders que no es la inmigración sino la xenofobia de derecha la que socava las tradiciones holandesas. Desde hace siglos, explicó Klaver, Holanda defiende la libertad, la tolerancia y la empatía.
Estos son ejemplos de lo que el filósofo Jürgen Habermas ha llamado patriotismo constitucional (que otros llaman patriotismo cívico). Sí, patriotismo. A los liberales cosmopolitas no les amedrenta este término.
Ya en 1945, George Orwell explicó la diferencia entre nacionalismo y patriotismo: «Por ‘nacionalismo’… entiendo el hábito de identificarse con una sola nación u otra unidad, colocándola más allá del bien y del mal, y reconociendo como único deber la promoción de sus intereses… Por ‘patriotismo’ entiendo la devoción a un lugar y a un modo de vida en particular, que uno cree son los mejores del mundo, pero que no desea imponer a otros pueblos».
El nacionalismo es tóxico; el patriotismo no lo es. Y el mejor tipo de patriotismo es el que se basa en valores tan antiguos como la libertad, la dignidad y el respeto mutuo. ¿Por qué no llamarlo patriotismo liberal?
Los liberales cosmopolitas no son elitistas del jet-set que saborean café latte con poca o ninguna preocupación por sus conciudadanos. Son idealistas para quienes el amor a la patria comienza con un compromiso fundamental con la igual dignidad de todos los seres humanos. Ensombrecidos por sus adversarios nacionalistas, los liberales cosmopolitas no deberían titubear en decir, junto con Diógenes, «Salgan de nuestra luz».
*Andrés Velasco, excandidato a la presidencia y ex Ministro de Hacienda de Chile, es Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.
Esta publicación es dentro de la alianza entre y