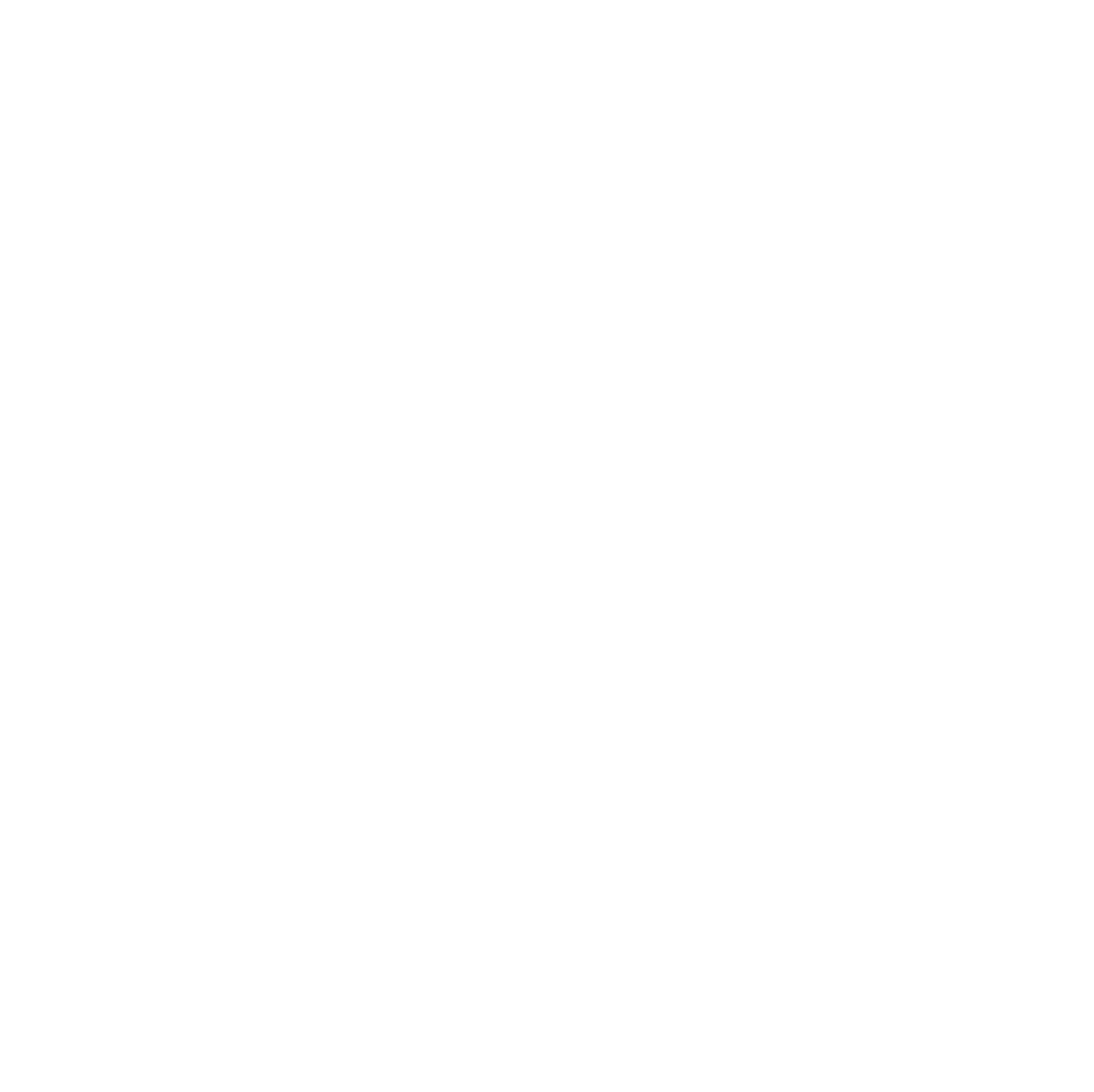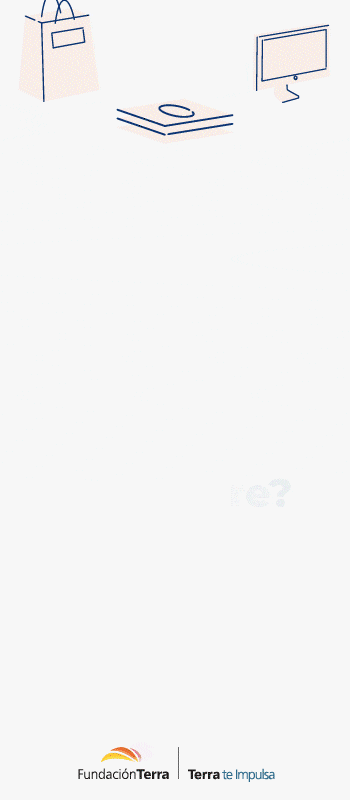FARMVILLE, VIRGINIA – El 20 de septiembre, el presidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro pronunció lo que muy probablemente será su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Desde 1955, Brasil siempre ha tenido la primera palabra en la reunión anual de la ONU, por la sencilla razón de que (como explicó en 2010 el director de protocolo de la ONU Desmond Parker a la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos) «muy al principio, cuando nadie quería hablar primero, Brasil siempre (…) se ofrecía» para hacerlo.
Pero a veces esta costumbre puede ser difícil de justificar. A fin de cuentas, en realidad nadie quiere oír a Bolsonaro, que se ha quedado casi sin amigos en la escena internacional, condenado al ostracismo tras su calamitoso manejo de la COVID‑19, sus constantes ataques al procedimiento democrático y su sexismo, racismo y homofobia virulentos. Peor aún, este año Bolsonaro no tuvo el menor empacho en usar el podio de la ONU para hacer campaña por su reelección.
Con la mirada puesta en animar a su base de simpatizantes en Brasil antes de la primera vuelta de la elección presidencial del 2 de octubre, Bolsonaro ensalzó sus esfuerzos por deshacer el legado de los gobiernos de izquierda que lo precedieron.
Al mismo tiempo, dijo lo que pensó que los diplomáticos y dignatarios extranjeros allí reunidos querían oír, con menciones de rigor al «desarrollo sostenible», los «derechos humanos» y otros conceptos que jamás tuvieron lugar alguno en la agenda de su gobierno.
Todo esto confirmó que Bolsonaro sabe que es un paria. No se vio al presidente confiado y bravucón de 2019, cuando celebró el golpe de 1964 que dio inicio a dos décadas de gobierno militar en Brasil, y se regodeó con los problemas económicos de Venezuela («¡el socialismo en Venezuela está funcionando: son todos pobres y no hay libertad!»). En vez de eso, ahora se muestra moderado, como resultado de un cambio drástico en el entorno político internacional.
La victoria electoral de Bolsonaro en 2018 sacudió al establishment político, pero se la podía categorizar fácilmente como parte de una ola reaccionaria iliberal más amplia que también incluyó la elección de Donald Trump en Estados Unidos y el referendo de 2016 por el Brexit en el Reino Unido. Era evidente que Bolsonaro esperaba sacar provecho de este giro mundial a la derecha; y por algún tiempo lo hizo.
Pero la derrota de Trump fue un duro golpe para su afirmación (siempre un tanto exagerada) de que tenía un amigo y aliado estrecho en la Casa Blanca. Además, desde la salida de prisión en 2019 del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo un retador extremadamente popular a la espera de enfrentarlo.
Con estos cambios, el movimiento antidemocrático que venía cobrando fuerza desde el absurdo juicio político de 2016 a la sucesora de Lula por el Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, pareció chocar contra una pared.
Ante la oposición del gobierno estadounidense del presidente Joe Biden, Bolsonaro ha sido incapaz de movilizar al ejército para lanzar un desafío creíble a las instituciones democráticas de Brasil. Y sobre todo, la muy eficaz campaña de Lula obró como un bálsamo en las divisiones políticas que Bolsonaro intentó crear. Lula lo viene superando en todas las encuestas de preferencia entre los dos.
Esta diferencia persistente en el apoyo popular a los candidatos hace pensar que aunque en 2018 Bolsonaro consiguió aprovechar una corriente profunda y vitriólica de sentimiento anti‑PT, los brasileños nunca tuvieron de él y de su política tóxica tanta aceptación como la que habían asegurado sus partidarios más ardientes (o como la que temían sus detractores).
Lula es un talento político de los que no aparecen todos los días, que supo recordar a los votantes lo mucho que estaban mejor durante su presidencia (2003‑11) y ofrecer una visión convincente para el futuro.

Mientras Bolsonaro se retrotrae a los días de la dictadura, Lula apostó su campaña a la idea de que la mayoría de los brasileños quiere regresar al progreso gradual de la era postautoritaria. En 1988, Brasil aprobó una constitución extremadamente progresista que dio inicio a una era democrática a la que se suele denominar Nueva República.
Y hasta la década de 2010, el país venía avanzando, con dificultades, en una variedad de indicadores sociales. Para la mayoría de los brasileños la vida mejoró, aunque no tanto ni tan rápido como muchos deseaban.
Tras una profunda recesión en 2014 y una seguidilla de escándalos de corrupción, Bolsonaro atrajo a los votantes con el argumento de que la Nueva República era sinónimo de corrupción y sentimentalismo progresista. Pero ahora, los brasileños han visto cuáles son sus opciones, y muchos se han dado cuenta de que no hay una alternativa mejor al modelo democrático, que hace no más de una década y media les había entregado mejoras notables en calidad de vida.
Al final, Bolsonaro se mostró incapaz de instrumentar un cambio de paradigma en la política de Brasil. Fue necesario el regreso de Lula (un líder forjado en la fragua democrática de la política de clase trabajadora) para recordar a los votantes que las soluciones a los problemas más difíciles del país no se hallarán volviendo al autoritarismo.
Puede que su discurso no sea tan fácil de digerir como los lugares comunes simplistas y reaccionarios del bolsonarismo. Pero en última instancia, ofrece una visión más atractiva. La mayoría de los brasileños entiende que todos tendrán que participar, mostrarse empatía y contribuir a superar los grandes desafíos que enfrenta el país.
Uno de esos desafíos, por supuesto, es el bolsonarismo en sí. Es muy probable que, sin importar lo que suceda en octubre, los violentos sueños febriles de derecha que Bolsonaro trajo al centro de la política brasileña queden al acecho en los márgenes de la vida nacional. Pero al menos ya no tendrán el atractivo de la novedad.
*Andre Pagliarini, profesor asistente de historia en el Hampden-Sydney College, es un columnista en el Brazilian Report y miembro de la Washington Brazil Office.