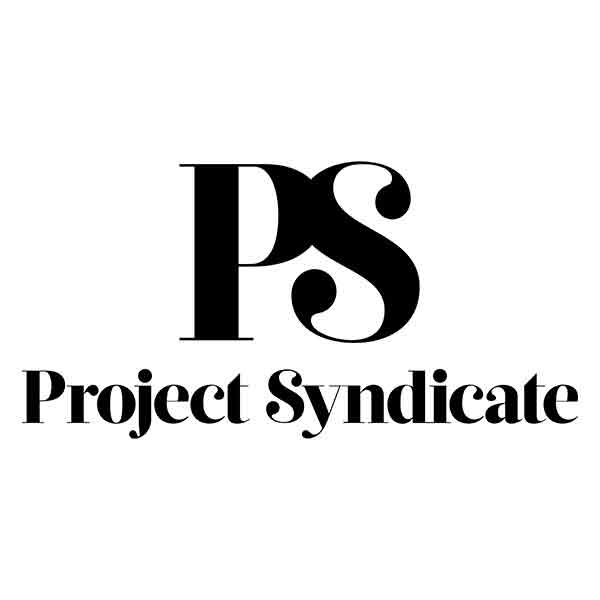Por: Andrés Velasco*
LONDRES – En mayo de 2021, los chilenos eligieron una convención constitucional en la que dominaba la extrema izquierda y la derecha ocupaba menos del tercio de los escaños necesario para bloquear disposiciones polémicas. Esa convención produjo un texto tan radical que casi dos de cada tres votantes lo rechazaron en un referendo. Ahora, los chilenos han elegido un nuevo Consejo Constitucional, pero esta vez conducido por un partido de extrema derecha, y con menos de un tercio de los escaños bajo el control de la izquierda.
¿Qué sucede? ¿Se han subido a la cabeza del electorado los famosos cabernets y carménerès chilenos?
Las tendencias mundiales y regionales son parte de la respuesta. Desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Narendra Modi en India, y desde Viktor Orbán en Hungría a Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, populistas de derecha con inclinaciones autoritarias más o menos evidentes han triunfado rotundamente en muchas elecciones recientes. América Latina, región que rara vez se resiste a las modas globales, también ha adoptado la fórmula.
Jair Bolsonaro abrió el camino al ganar las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil. Nayib Bukele de El Salvador declaró guerra a las drogas y a las pandillas, pisoteó los mecanismos de control y salvaguardia de la que solía ser una democracia, encarceló al 2% de la población adulta –y se hizo extremadamente popular–. En Argentina, Javier Milei, un populista que predica una peculiar mezcolanza de ideas libertarias y de la derecha dura, parece ser el candidato a derrotar en las elecciones presidenciales de octubre.
Los medios de comunicación internacionales han estado obsesionados con la llamada marea rosa de gobiernos de izquierda en América Latina. Quizás deberían a empezar a obsesionarse con una futura marea parda de Bukelitos que prometen mano dura contra la delincuencia y creen que el debido proceso y las garantías constitucionales son para los pusilánimes.
A los chilenos nos gusta creer que somos diferentes de los otros países de la región, y en algunos sentidos lo somos. Nuestro fútbol es mediocre, y nuestro acento resulta difícil de entender para quienes hablan el español de otras latitudes; también somos prudentes en lo fiscal y, si se cree lo que dice el Índice de la Democracia 2022 publicado por la Intelligence Unit de The Economist, seguimos siendo, junto con Costa Rica y Uruguay, uno de los países más democráticos de América Latina.
Incluso nuestros líderes de extrema izquierda son diferentes. Los presidentes de la marea rosa todavía proclaman que Cuba es una democracia, que el déspota nicaragüense Daniel Ortega aún es un defensor de la libertad, y que el presidente ruso Vladimir Putin fue provocado y no le quedó otra que invadir Ucrania. Por contraste, el presidente de Chile, Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de abundantes tatuajes y escasos 37 años, ha criticado a todos esos regímenes autoritarios sin andarse con rodeos.
No obstante, hemos llegado al mismo destino: José Antonio Kast, el líder del nuevo Partido Republicano que controla el Consejo Constitucional, es un ultraconservador de manual que ha proferido alabanzas acerca del exdictador Augusto Pinochet y reproches acerca de los inmigrantes y los gays. Como buen católico de derecha, tiene nueve hijos. Con el manual de Trump-Erdoğan-Bolsonaro bajo el brazo, Kast y su partido hoy corren con ventaja en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.
Pero su éxito al llevar el país desde la extrema izquierda a la extrema derecha en apenas dos años, no se debe sólo a que el electorado chileno se haya dejado llevar por la moda. Tanto o más importantes son otros dos factores: la frustración y el temor.
Los chilenos se sienten frustrados, pero no del modo que describe la sabiduría convencional. Tras el estallido social de fines de 2019, se convirtió en lugar común sostener que las únicas causas del descontento eran la desigualdad y la aversión a la economía de mercado (el coeficiente de Gini, una medición estándar de la desigualdad de ingresos, venía cayendo desde 1990, pero eso no pareció importarle mucho a ningún articulista). Para que disminuyera la frustración, se suponía que bastaba con deshacerse de la vieja guardia de políticos en exceso cautelosos, y reemplazarla con una nueva generación de jóvenes comprometidos con el “cambio de modelo”.
La generación de Gabriel Boric asumió el poder a principios de 2022, prometiendo aumentar los impuestos a los ricos y redistribuir los ingresos resultantes. Sin embargo, los votantes parecen estar más enojados que nunca. El nivel de aprobación del presidente apenas llega al 30%, y su coalición ha perdido las últimas dos elecciones por paliza.
Esto obedece en parte a que los jóvenes pronto adquirieron los malos hábitos de sus mayores e inicialmente repletaron el gobierno de amigotes sin mayor pericia ni experiencia. Y, lo que es peor, a menudo esos mismos jóvenes han parecido estar totalmente desconectados de la realidad. La constitución que redactaron parecía sacada de un seminario de estudios postcoloniales en París o Nueva York, pero tenía poco o nada que ver con las preocupaciones de los chilenos y las chilenas de clase media.
Lo que nos lleva al segundo factor: el temor. En las últimas elecciones, casi un tercio del electorado mencionó la delincuencia, las drogas y la seguridad personal como sus razones principales para haberle dado el voto a un candidato, mientras que el 47% de quienes sufragaron por los republicanos de Kast citaron las mismas preocupaciones.
Los índices de delincuencia de Chile permanecen bajos en comparación con los países vecinos, pero los robos con violencia han aumentado y los homicidios se elevaron en 35% entre 2018 y 2022. En las calles de Santiago, los asaltantes antes usaban cuchillos; hoy pueden llegar a usar armas de fuego semiautomáticas. Los asesinatos de tres policías (entre ellos, una funcionaria embarazada) durante el mes previo a las elecciones recientes contribuyeron a la sensación de pánico.
Hoy día, el votante medio quiere escuchar una sola cosa de los políticos: qué harán para que las calles sean más seguras. En esta materia, el gobierno carece de credibilidad. Muchos de los jóvenes que hoy ocupan ministerios o hace poco llegaron al parlamento, a fines de 2019 justificaban profusamente a quienes, en medio de las protestas, incendiaron más de una docena de estaciones de metro y cientos de establecimientos comerciales. El emblema de los manifestantes, visible en camisetas y banderas, era un perro negro llamado Matapacos (en Chile, a los policías se les suele llamar “pacos”).
El gobierno de Gabriel Boric propuso una amnistía que habría cubierto buena parte de los delitos cometidos entonces. Cuando ello resultó infructuoso (la ciudadanía y la mayoría de los parlamentarios se opusieron tenazmente a la idea), Boric intentó apaciguar a los más intransigentes de su coalición indultando selectivamente a 12 personas ya condenadas, como también a un individuo que cumplía condena por un robo (políticamente motivado) a un banco en 2013. Esta decisión desató una tormenta política, que sólo se pudo aplacar con las renuncias de la ministra de justicia y del jefe de gabinete de Boric.
Evidentemente, el gobierno no causó la reciente ola de delitos en Chile. Ese no es el punto. Pero a través de América del Sur, ¡ay del político que se percibe legitima la violencia o es indulgente con la delincuencia! El presidente Boric parece haber aprendido la lección, pero demasiado tarde. Antes, su coalición le hizo el regalo ideal a Kast y a su tipo de populismo –socialmente conservador y autoritario, aunque con una sonrisa en los labios–.
La extrema izquierda le allanó el terreno a la extrema derecha. Ahora los chilenos sufrirán las consecuencias.
*Andrés Velasco, excandidato a la presidencia y ex Ministro de Hacienda de Chile, es Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.
-
Criterio.hn y la revista Project Syndicate bajo una alianza de cooperación comparten artículos de sus columnistas Ver todas las entradas