Por: Víctor Meza
El país está en apuros. A veces da la impresión de parecerse al peregrino que, en medio del desierto, sediento y calcinado por el sol, cree divisar un oasis y cae en el pozo de las arenas movedizas, en donde, lentamente, en agonía insufrible, se hunde y desaparece. Esa es la percepción que se apodera poco a poco de la mente colectiva: un país que desciende gradualmente hacia el fondo del abismo, hacia su propia y dolorosa destrucción.
Los asesinatos cotidianos, individuales o colectivos, se repiten con tanta frecuencia, y cada vez con mayor brutalidad y salvajismo, que se van volviendo algo habitual, común, casi normal. Nos estamos acostumbrando, a veces sin darnos cuenta, a convivir con la violencia y la barbarie. Nos estamos deshumanizando como individuos y desintegrando moralmente como sociedad. Es el retorno al mundo primario del salvaje, el reingreso en la selva.
La muerte ronda por doquier. Ya no se sabe distinguir entre las víctimas culpables y las inocentes. No importa la identidad del muerto, sólo cuenta su número. El crimen nos convierte en cifras, en estadística fría y, para colmo, maliciosamente retocada y manipulada por los mismos responsables de salvaguardar su credibilidad y confianza. La muerte nos iguala y mide con raseros parecidos. Nadie se siente definitivamente seguro, ni siquiera aquellos que rodean su intimidad con las miradas fisgonas de los guardaespaldas. La única diferencia es que los pobres se encomiendan a Dios cada vez que amanece y salen al diario trajín de la supervivencia, mientras que los ricos y famosos confían su seguridad y sus vidas en las manos de diligentes y siempre dispuestos guardias privados de seguridad. Pero todos, sin importar su entorno social, corren el riesgo – unos más y otros menos – de la bala inesperada, la emboscada que desemboca en secuestro, la temida extorsión y su siniestra capacidad de dislocar cualquier ambiente de tranquilidad y sosiego, el sicario motorizado a la vuelta de la esquina o en el desesperante semáforo, el asalto callejero, la violencia sin motivo y, en fin, la muerte.
A veces nos preguntamos: ¿En qué momento caímos en esta hondonada? ¿Cuando fue que empezamos el descenso? ¿Hasta cuándo podremos soportarlo? Son preguntas que nos atormentan a todos, en distintos niveles y con diferente intensidad. Son interrogantes que nos apremian y acosan cada día, cada hora, cada minuto de nuestras angustiadas existencias. Salimos a la calle sin la certeza traquilizante de poder regresar, sanos y salvos. Nuestros seres queridos, cada vez que se alejan del entorno familiar, se acercan a lo incierto, al peligro latente que crece, se produce y reproduce en las calles. Ansiosos, casi en vilo, esperamos su retorno y celebramos íntimamente su regreso.
El país parece un buque en ruinas que navega sin rumbo, a la deriva. Pero los responsables de conducirlo hacia buen puerto no parecen darse cuenta de ello. Viven en otro mundo, en el del “pensamiento ilusorio”, creyendo que es Jauja lo que es árido desierto, confundiendo con bonanza lo que no es más que calamidad y miseria. Trastocan la realidad con sus deseos y repiten, con monotonía insultante, que todo está bien, que las cosas serán cada vez mejores y que debemos sentirnos contentos y felices por haber nacido y vivir en estas honduras.
Y, ante todo esto, uno se pregunta: ¿por qué el pueblo soporta tanto?, ¿a qué se debe que no reacciona con la indignación y coraje que uno supone indispensables en casos semejantes? ¿Acaso habremos perdido ya el brío y la capacidad de resistencia, la furia contenida, el impulso vital para la ira y el decoro…Acaso la barbarie ha terminado por imponerse y reconfigurar nuestra propia condición humana? No lo creo. Prefiero pensar que sólo estamos viviendo un momento de repliegue, un episodio en el que la violencia nos tiene acorralados, pero no vencidos. Pienso ( ¿o deseo? ) que habrá un momento de despertar colectivo, de relanzamiento cívico, de reacción popular. Tiene que llegar ese instante luminoso en que la gente entiende que si no reacciona lo pierde todo, si se rinde, se muere. Es el momento en que la sociedad, harta por fin del Estado ineficiente, faraónico y corrupto, sale a las calles y retoma los espacios públicos, remueve los cimientos del sistema y sacude al país entero. Es el momento que, en visión profética y cincelada lírica, intuyó el poeta Juan Ramón Molina cuando dijo, advirtiendo a los viejos políticos, que un día serán “del solio removidos, por un social y breve terremoto”.
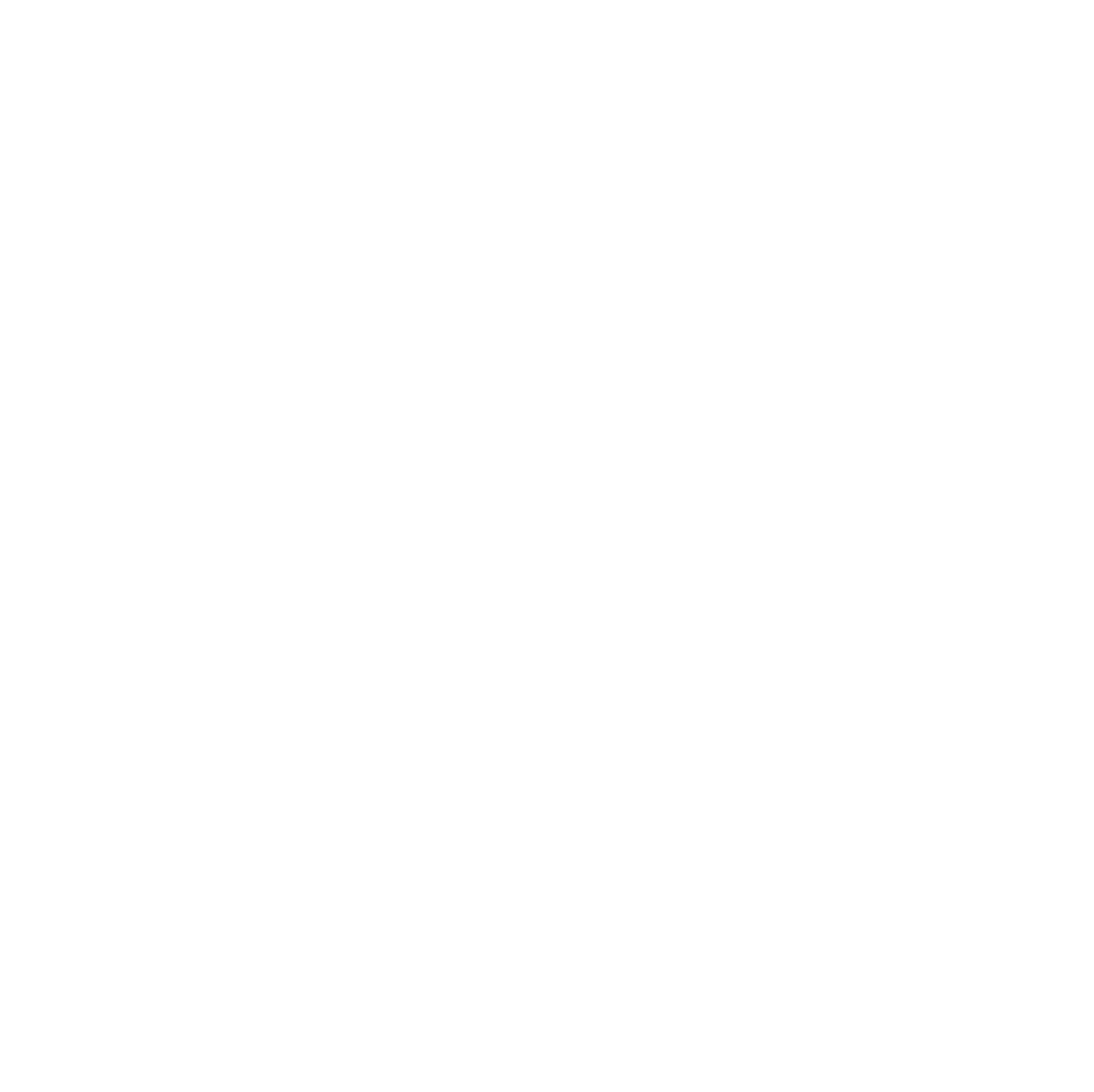



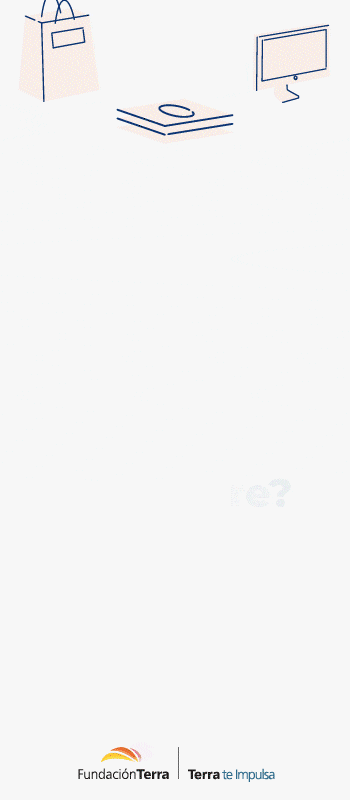










Un comentario
Cuan ejemplar articulo! Felicito a su autor por interpretar sabiamente lo que imper en nuestra vida diaria. Despertemos Hondureños!!