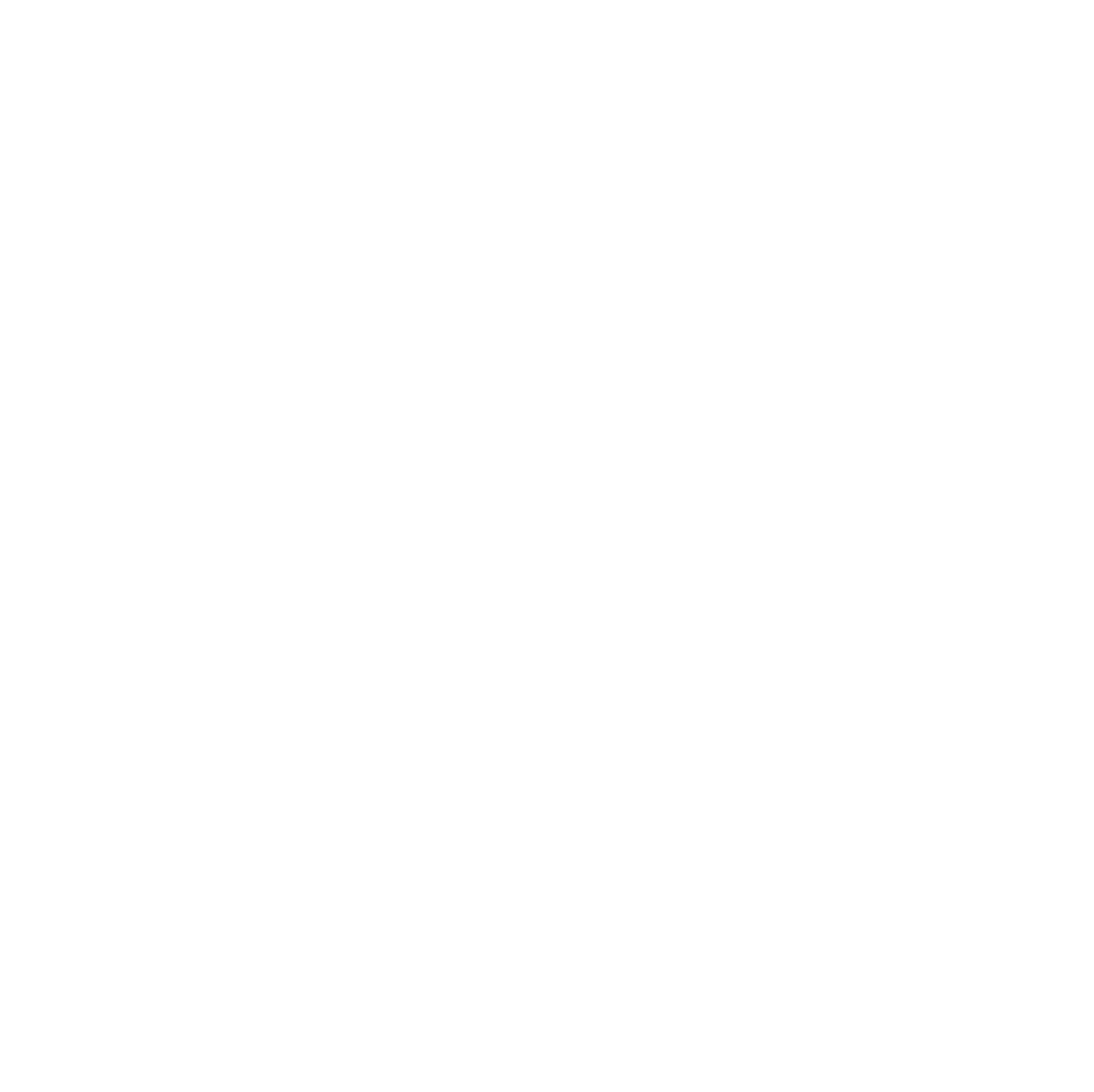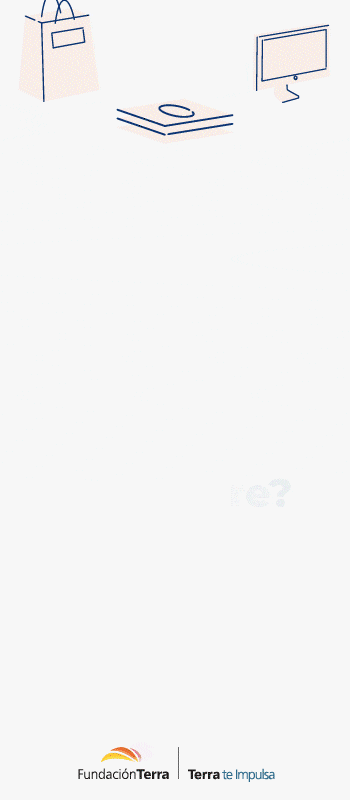Por: Rodil Rivera Rodil
Pocos acontecimientos en el devenir histórico han despertado tanta admiración, y a la vez, tanto debate, como la Revolución Francesa. Y con justa razón, porque se trata de una de las mayores y más violentas transformaciones que ha experimentado la humanidad en lo económico, en lo social y, en general, en todos los órdenes de la vida humana, sin excepción alguna.
Entre los historiadores existe coincidencia en cuanto a que la razón de ser fundamental de la Revolución Francesa fue la toma del poder por la burguesía, la clase social que se desprendió de las entrañas del modelo feudal de producción que agonizaba, la que, con la supresión en 1791 de las antiguas corporaciones mercantiles y de todas las barreras comerciales, le dio el definitivo impulso al nuevo sistema capitalista. Al igual que marcó el final del absolutismo -al menos el principio del final- y el comienzo de la democracia contemporánea. Y, sin embargo, aún hoy en día continúa la controversia acerca de los exactos inicios y alcances de la Revolución y sobre quiénes fueron sus principales actores.
Contrario a la creencia popular, la Revolución no se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, sino, más propiamente, con la histórica decisión que un mes antes, el 17 de junio de 1789, adoptaron los representantes del Tercer Estado, es decir, del pueblo llano, de transformarse en asamblea nacional constituyente y de hacer el solemne juramento de no disolverse hasta haber dado a Francia su primera constitución.
Recordemos que los Estados Generales eran las asambleas nacionales que excepcionalmente convocaba el rey para escuchar la opinión de los distintos estratos de la sociedad sobre asuntos que podían afectar al reino. El Primer Estado lo conformaba el clero, el Segundo la nobleza, y el Tercero, el sector ampliamente mayoritario del resto de la población. La acción, por tanto, del Tercer Estado de asumir la representación de los otros dos significó el primer acto, formal y revolucionario, de toma del poder del pueblo francés. En tanto que el asalto a la fortaleza de la Bastilla fue una acción, más que todo, simbólica, aunque ciertamente de gran impacto en toda Francia, por cuanto expresaba la clara voluntad insurreccional que animaba a la población.
Y tampoco es cierto, como muchos piensan, que la Revolución terminó con el golpe de Estado y el ascenso de Napoleón Bonaparte al Consulado en 1799. Por el contrario, la historia le asignó a este el papel esencial de llevar la Revolución al resto de Europa, vale decir, al resto del mundo. Y tampoco solo por la fuerza de las bayonetas de su “Gran Armada” sino también por la mucha mayor y perdurable autoridad del cuerpo de normas que emitió para proporcionarle a la Revolución el arropamiento jurídico que le faltaba. Y, principalmente, el portentoso Código Civil de 1804, mejor conocido como el Código Napoleónico. Sin olvidar, en especial para nosotros los Notarios, la primera ley del notariado latino promulgada en la misma fecha y cuya misión primordial fue la defensa y preservación de la propiedad privada.
Igual cosa sucede con los posteriores movimientos populares acaecidos en Francia después del desaparecimiento de Napoleón de la escena europea en 1815. Los que, en realidad, representan las distintas etapas de la prolongación de la lucha entre las fuerzas emergentes y las que pretendían restaurar el régimen anterior, pero también entre las diferentes facciones en que se dividieron las primeras. Y que no concluyó sino hasta la caída de la Comuna de París en 1871, es decir, hasta el fracaso del último intento de dirigir la Revolución hasta sus últimas consecuencias socialistas.
Lo anterior, sin perder de vista que la gran burguesía nunca perdió el poder, salvo circunstancialmente, ello debido a que la lógica de la historia le garantizaba su permanencia en él. Los héroes de la Revolución, escribió Marx: “cumplieron, bajo el ropaje romano y con frases romanas, la misión de su tiempo: librar de las cadenas e instaurar la sociedad burguesa moderna”.
El primero de esos movimientos fue el levantamiento que en 1830 derrocó a Carlos X, el segundo y último rey borbón de la restauración, en el marco de una fuerte reacción de la nación a sus medidas antiliberales y contrarrevolucionarias y dio paso a la monarquía constitucional de Luis Felipe I, de la Casa de Orleans, controlada por la élite de la burguesía, la aristocracia financiera.
“Ella ocupaba el trono -dice un historiador- dictaba leyes en las Cámaras y adjudicaba los cargos públicos, desde los ministerios hasta los estancos” … “La pequeña burguesía en todas sus gradaciones al igual que la clase campesina, había quedado completamente excluida del poder político”.
El segundo movimiento, la insurrección de 1848 surgió del conflicto por la sucesión de Luis Felipe, y en medio de una carestía general que azotaba a casi toda Europa, así como de la crisis del comercio y de la industria que se había producido en Inglaterra y que terminó afectando a los pequeños comerciantes, y, en primer lugar, a la burguesía industrial francesa. Esta última ya se hallaba enfrentada abiertamente a la aristocracia financiera y al rey, quien se vio forzado a abdicar. Y a pesar de los intentos de algunos grupos de poder por que se mantuviera la monarquía, el pueblo en armas impuso la Segunda República.
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en diciembre de ese año y resultó electo Carlos Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I. Pero en diciembre de 1851 este, aprovechando la confrontación que se daba en ese entonces entre prácticamente todas las clases sociales, pudo dar un golpe de Estado a la debilitada asamblea nacional con el respaldo del ejército y del campesinado parcelario conservador y un año más tarde proclamarse emperador, con el título de Napoleón III.
La conversión de este último en emperador fue un sainete en un entreacto del largo drama que vivía Francia desde 1789. Luis Napoleón, como primer paso para su parodia de restauración imperial, pidió a la asamblea la prórroga de su mandato presidencial de cuatro años, para lo cual era menester reformar la constitución. El gran escritor Víctor Hugo, diputado por París desde 1848, se opuso con vehemencia acusándolo de ser una burda imitación de su tío y lo llamó ¡Napoleón el Pequeño!
El despectivo, pero atinado mote, que marcó para la posteridad al futuro emperador de los franceses, que nunca fue digno de su célebre pariente. Carlos Marx, por su parte, en su famoso análisis político histórico del golpe de Estado, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, escrito inmediatamente de ocurrido este, lo tildó de ser una farsa histórica. Leámoslo:
“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío.”
Y, por último, el tercero y más notable movimiento a que dió lugar la Revolución Francesa fue, sin duda, La Comuna de París. La insurrección general en marzo de 1871, transformada en gobierno, que el pueblo parisiense llevó a cabo bajo el asedio del ejército de Prusia, que el año anterior había infringido una estrepitosa derrota y capturado a Napoleón III en la batalla de Sedán. Como corolario de la cual fue depuesto y restablecida la República y el 18 de enero de ese mismo año, el rey Guillermo I de Prusia fue investido, en el propio palacio de Versalles de París, como primer emperador de Alemania.
Y es que años atrás en Europa había surgido un rival de Napoleón III. Otto Von Bismarck, el “Canciller de Hierro”, todopoderoso primer ministro de Prusia, empeñado en hacer realidad el viejo sueño germano de unificar Alemania y crear el segundo Reich después del de Carlomagno. En palabras de un gran pensador: “Europa era demasiado pequeña para dos Bonapartes, y así la ironía de la historia quiso que Bismarck derribase a Bonaparte y que el rey Guillermo de Prusia instaurase no sólo el Imperio pequeño-alemán, sino también la República Francesa”.
Como es sabido, La Comuna de París constituyó el modelo de autogestión, de inspiración socialista, de los obreros de la capital francesa, que Marx describió como el primer ejemplo de una dictadura del proletariado, y que solo pudo mantenerse en el poder durante sesenta días, hasta el 28 de mayo, en que fue derrocado por la sangrienta represión del ejército francés.
De otro lado. La Revolución Francesa fue estudiada a profundidad por los dirigentes de la revolución rusa de 1917. Las analogías y las comparaciones entre ambas fueron muy frecuentes. El movimiento de oposición contra Stalin, para el caso, que encabezó León Trotsky desde su salida del poder en los años veinte hasta su asesinato en 1940 en México, consideró que el rumbo que aquel le había imprimido a la Revolución después de la muerte de Lenin la llevaba a una suerte de contrarrevolución burguesa, que calificó de “termidoriana”, a semejanza del “Termidor” francés, esto es, del período contrarrevolucionario que sobrevino a la caída de Robespierre en el mes de julio de 1794 (llamado “Termidor” en el calendario revolucionario) hasta octubre de 1795, en que se estableció el denominado Directorio integrado por republicanos conservadores.
Al margen de las múltiples divergencias e interpretaciones que existen en torno a este turbulento, pero tan trascendental período de la historia de Francia, también las hay, y en igual o mayor medida quizás, en lo que respecta al contenido, aplicación y vigencia de sus ideales u objetivos centrales de «Libertad, Igualdad y Fraternidad». Los que, curiosamente, no fueron adoptados oficialmente sino hasta durante la revolución de 1848.
Para el conocido historiador francés, Francois Furet, fallecido en 1997, “La Revolución Francesa ha terminado y pertenece a un pasado tocado por la fatalidad”. Para Michele Vovelle, Director del «Instituto de historia de la Revolución Francesa», de París, en cambio, la Revolución «sigue viva porque siguen sin resolverse múltiples cuestiones que ella puso en evidencia» –y agrega- «cabe no olvidar que los tres lemas de la revolución -Libertad, Igualdad, Fraternidad- no se han cumplido hoy aún de una manera total, plena”.
Lo que afirma Vovelle es cierto; aunque no puede desconocerse la importancia de muchos de los objetivos obtenidos en el orden político, social y económico, como ser, la supresión del absolutismo y de los privilegios de la nobleza y del clero; la instauración del sistema republicano laico, la abolición del feudalismo, la consagración de la propiedad privada y, especialmente, la toma del poder por la burguesía, fueron conquistados y superados con creces, mucho más allá de lo que sus mismos propulsores imaginaron.
De igual manera, hoy tenemos una democracia mucho más participativa, un mayor fortalecimiento de los contrapesos entre los poderes del Estado. Y a los derechos humanos individuales se han sumado los derechos culturales y los sociales y, más recientemente, los derechos de la naturaleza y de la solidaridad entre los seres humanos.
Pero, por encima de todo, la vigencia perenne de sus ideales reside en la inagotable búsqueda de una sociedad cada vez mejor. La que, en la antesala de la Revolución, fue pertrechada ideológicamente por los enciclopedistas y otros conspicuos representantes de la “Ilustración francesa”, entre ellos, el barón de Montesquieu y Juan Jacobo Russeau, con sus inmortales obras.
De Montesquieu,” El espíritu de las leyes”, publicada en 1748, que enseña que la dirección del Estado debe ser separada en tres poderes dotados de mecanismos de mutuo control e interdependencia, fórmula de la democracia que no solo ha perdurado hasta nuestros días sino que en algunas naciones el número de estos poderes ha sido aumentado a cuatro o cinco. Y de Russeau, “El discurso sobre la desigualdad de los hombres”, que salió a la luz pública en 1755, y «El contrato social”, en 1762, en los que explica con meridiana claridad que la legitimidad de los gobernantes no proviene de ningún designio divino sino de la voluntad de los propios gobernados.
Estas novísimas concepciones para la época propiciaron, entre muchos otros cambios, la separación de la Iglesia del Estado; la subordinación del poder, civil y militar, a la ley, la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 y las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795, de las que emanaron las garantías de las personas frente al Estado, como el debido proceso, la protección contra las detenciones arbitrarias, la legalidad de las penas, la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, la aprobación de los impuestos como atribución exclusiva de los representantes del pueblo, y muchas más.
Pero es menester admitir que una buena parte de las aspiraciones de la Revolución Francesa han sido a lo largo de todos estos años ignoradas o rechazadas y casi nunca aceptadas de buen grado. La «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano», por ejemplo, fue condenada por el papa Pío VI el 10 de marzo de 1791, según algunos teólogos, en represalia por la abolición del diezmo; el goce de los derechos políticos se limitó en un principio a los que disfrutaban de cierto nivel económico y cultural; el sufragio universal fue reconocido a cuentagotas, primero sólo a los pudientes, después únicamente a los letrados, y de manera invariable, únicamente a los hombres. Y a más de dos siglos de la Revolución Francesa los procesos electorales aún no gozan de credibilidad en muchas partes.
Es muy revelador que el tan aclamado principio de igualdad de la Revolución fue denegado a las mujeres. En 1793, se proscribió su ingreso a los distintos clubes, o sea, a los centros sociales en donde nacieron los primeros partidos políticos de Francia. En 1794, esta prohibición se extendió a cualquier actividad política, y al año siguiente la Convención vetó su asistencia a las asambleas políticas ordenando que se retiraran a sus domicilios bajo amenaza de arresto. Y tampoco el Código Napoleónico enmendó esta injusticia, que en algunos países perduró hasta el siglo pasado, como aconteció en Honduras, donde las mujeres no pudieron votar sino hasta en 1955.
En muy contados países puede decirse que el poder real radica en el pueblo, pues en la práctica lo detentan élites económicas y políticas; el individualismo a ultranza ha prevalecido sobre el ser social; la riqueza predomina sobre los valores espirituales y libertarios y hasta las cargas tributarias que se imponen en estos tiempos no son decididas por los propios pueblos, como lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre y lo mandan casi todas las Constituciones de la tierra, sino por los grupos de poder, los que, dicho sea de paso, son los primeros en burlarlas.
Los postulados, pues, de esa inconmensurable transformación social que fue la Revolución Francesa han perdurado por su propio valor intrínseco más que por su efectiva aplicación. Pero tampoco se los debe exaltar de manera puramente retórica y vacía de contenido. Cuenta Ortega y Gasset que Robespierre, que se pasaba ensalzando a rabiar los principios revolucionarios, fue fulminado en la asamblea nacional por el gran tribuno, Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, con esta lapidaria frase:
«¡Joven, la exaltación de los principios no es lo sublime de los principios!».
En otras palabras, los anhelos de la Revolución Francesa tienen permanencia, no porque se los glorifique sin cesar sino porque son inherentes a la naturaleza social del hombre, y como tales, gozan de ilimitada vigencia en el tiempo y en el espacio. En la Francia revolucionaria, los ideales se constreñían a cierto ámbito, y más precisamente, a las pretensiones de la burguesía como clase dominante, aunque la más avanzada de entonces.
“Ellos eran –expresa un gran filósofo– el triunfo de la burguesía, pero el triunfo de la burguesía era entonces el triunfo de un nuevo sistema social, la victoria de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, del sentimiento nacional sobre el provincialismo, de la competencia sobre el corporativismo, del reparto sobre el mayorazgo, de las luces sobre la superstición, de la familia sobre el nombre, de la industria sobre la pereza heroica, del derecho burgués sobre los privilegios medievales”.
Si los lemas esenciales de la Revolución no han sido “cumplidos de una manera total”, como sostiene Vovelle, es porque dependen de procesos económicos, políticos y sociales, que solo pueden irse gestando en cada sociedad y en cada circunstancia histórica específica a través de avances y rechazos y de innumerables contradicciones. Pero puede afirmarse con toda seguridad, que en el cercano y lejano futuro irán apareciendo nuevos y más equitativos espacios de libertad, de igualdad y de fraternidad, al igual que, por desgracia, también podrá haber retrocesos. Sin que esta afirmación mía deba verse como una toma de posición ante el insondable dilema filosófico de si el hombre es malo o es bueno por naturaleza, o solo es que los hombres y las circunstancias pueden volverlo malo en el camino, como afirmaba Russeau.
De otra parte, constituye un gran error idealizar la Revolución, como a menudo se suele hacer. Se la debe valorar en todo su contexto. Con sus aciertos, sus errores y aun con sus crímenes mismos. Quienes pasan por alto estos últimos o para endulzar la verdad los minimizan o los niegan, lo que hacen, es retorcer su historia, mutilar su alma y desconocer que sus protagonistas fueron hombres de carne y hueso, llenos de virtudes y defectos.
A más de doscientos años de haberse iniciado, quizás se pueda reconocer que tienen razón los estudiosos que piensan que todavía es temprano para emitir juicios definitivos sobre las verdaderas proporciones y consecuencias de la Revolución Francesa y, más aún, en lo que a la vigencia de sus grandiosos ideales se refiere. Los que desde entonces constituyen la esencia y finalidad de los derechos humanos que en nuestros días han pasado al primer lugar en la lucha mundial por salvaguardar física y moralmente al hombre garantizando la plena satisfacción de sus necesidades y de sus capacidades.
En fin, los derechos humanos cuya consecución, especialmente después de la histórica conmoción a que el hombre ha sido sometido con la pandemia del coronavirus, se debe buscar mediante un gigantesco esfuerzo colectivo de redistribución de la riqueza a fin de revertir la implacable marcha de la terrible desigualdad que hoy agobia a la humanidad. Confiemos en que no será necesaria otra revolución. O, a lo mejor. Ya esta se halla en marcha y aún no nos hemos percatado de ello.
Tegucigalpa, 27 de julio de 2021.
Nota. Conferencia brindada a la Unión de Notarios de Honduras.