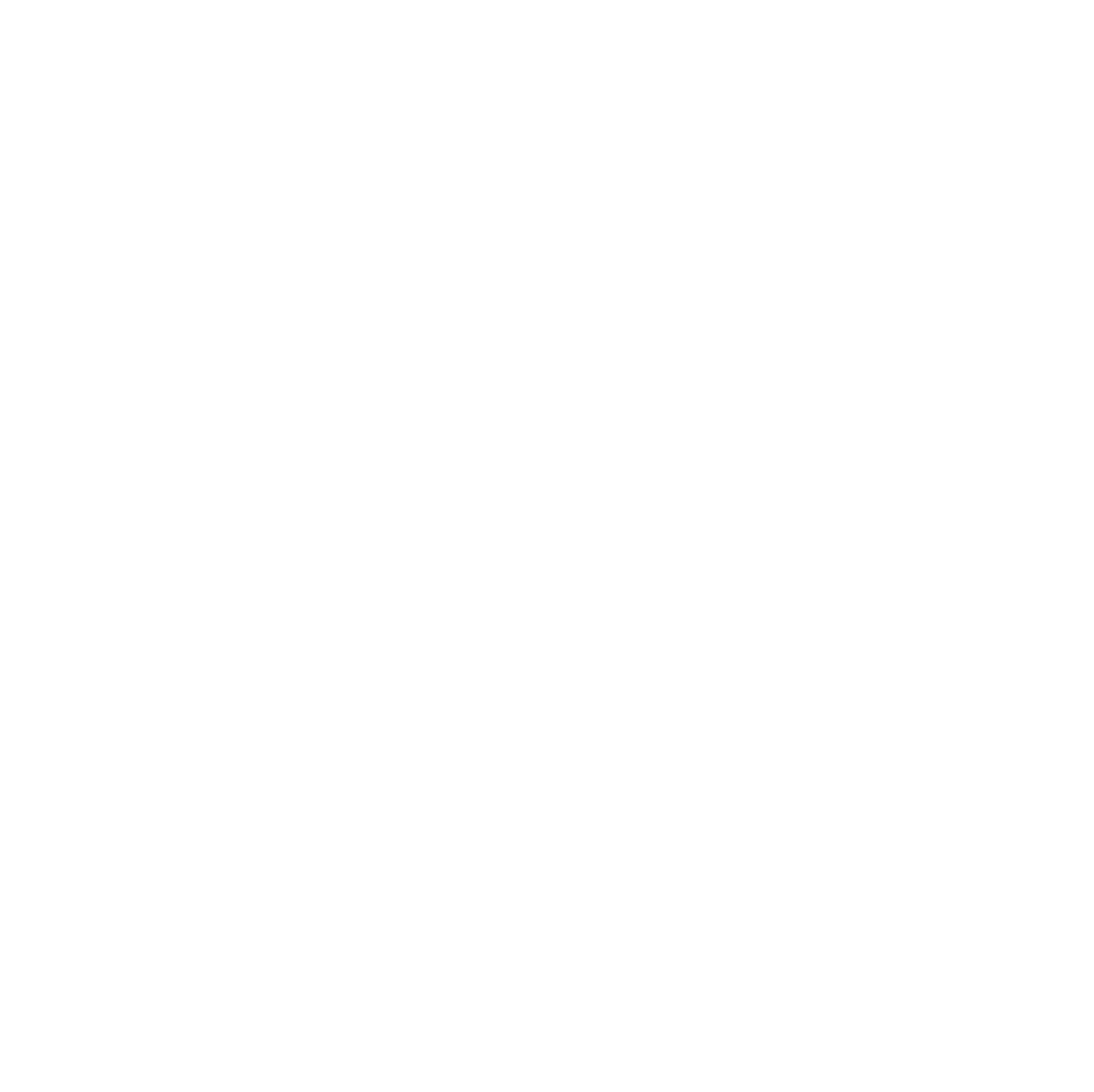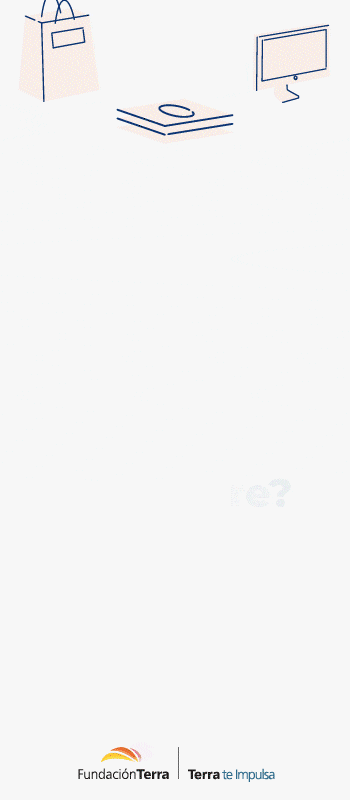Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Sin importar quién gane las próximas elecciones en Honduras, una vez concluido el conteo final de los votos —conteo que el Consejo Nacional Electoral misteriosamente interrumpió— el país deberá mantener una relación funcional con los Estados Unidos. Hoy por hoy, esa relación se personaliza en la figura y en la política exterior de Donald Trump, que sigue siendo, en sí misma, un misterio.
Lo que está en juego es algo más complejo —y más inquietante— que la inasible inconstancia que un poeta atribuyó a lo femenino. No se trata únicamente de imprevisibilidad, volubilidad o incertidumbre permanente. En la conducta y en la política incesantemente cambiante de Donald Trump hay un patrón reconocible.
En la esfera externa, la proliferación de amenazas, la alternancia entre advertencia y repliegue, entre gestos de fuerza y llamados a la negociación, entre exigir una cosa y luego otra, no responde solo al temperamento errático de un líder. Responde a una concepción particular del poder: aquella que entiende la incertidumbre como instrumento político, como palanca de negociación.
Ese patrón fue inicialmente económico, el de las tarifas, casi olvidadas ya. Más tarde se trasladó al terreno más delicado de la política exterior y de la seguridad internacional.
Durante meses, Trump jugó con los aranceles como quien tensa y afloja una cuerda. Olvidó el viejo precepto anglosajón de que los impuestos los crea el parlamento, y los impuso de forma arbitraria; luego, cuestionado ante las cortes, los redujo, los retiró y volvió a insinuarlos. No lo hizo para ordenar el comercio internacional, sino para demostrar que el control último residía en su voluntad personal.
En ese punto, la volatilidad dejó de ser una táctica y se convirtió en un rasgo estructural de su accionar global.
Trump advertía al mundo que cambiaría de opinión cuantas veces fuera necesario para obtener lo que deseaba. Y a los mandatarios —aliados o no— les exigía estar listos para complacerlo antes y después de cada contradicción.
Ese mismo esquema se proyectó sobre los conflictos geopolíticos mayores.
En Ucrania, su posición osciló entre la comprensión hacia Moscú y el respaldo condicionado a Kiev, como si la guerra pudiera resolverse mediante un gesto personal, una llamada telefónica o un acuerdo rápido que cerrara el expediente europeo, de espaldas a la OTAN, tratándolo como una transacción, lo cual revela una incomprensión de la naturaleza misma del conflicto.
Aun así, Trump no perdió de vista la posibilidad de obtener un beneficio directo. Exigió de manera sostenida que Ucrania pagara la ayuda militar estadounidense con sus recursos naturales, en particular tierras raras y minerales estratégicos indispensables para la tecnología de punta. Ayer mismo se anunció que Ucrania ya concedió la explotación de esos recursos a inversionistas cercanos al señor Trump.
En Gaza, la misma lógica alcanzó un punto casi surreal.
Mientras la ofensiva israelí devastaba a la población civil —con apoyo diplomático estadounidense y guatemalteco— Trump lanzó desde la Casa Blanca propuestas fantasiosas, ajenas al terreno y al drama humano en curso: transformar a Gaza, aprovechando que había quedado arrasada, en una Riviera levantina.
No era una iniciativa de paz ni una estrategia diplomática. Era un gesto performativo. La política exterior, con víctimas reales, convertida en espectáculo.
Venezuela ofrece quizá el ejemplo más revelador de esta volatilidad convertida en método.
Negociaciones prolongadas de un enviado especial. Amenazas de intervención. Gestos de respaldo a la oposición. Anuncios de acciones decisivas seguidos de desmentidos o cancelaciones. Ataques verbales fulminantes a la navegación regional, acusándola de transportar drogas sin evidencia. Bombardeo y operación para secuestrar al Presidente, según un plan puntilloso. Y ahora, descalificación de la oposición, y reconocimiento del régimen intacto.
Aquí la oscilación no refleja solo el estilo presidencial de Trump, sino también las tensiones internas del poder estadounidense. El Congreso, el aparato militar, la legalidad internacional y la resistencia regional operan como frenos parciales a una voluntad que se proclama soberana, sin serlo del todo.
En ese contexto, Trump ha alardeado de su propósito de “recuperar” el petróleo venezolano, desarrollado por empresas estadounidenses y luego nacionalizado en 2007 bajo Chávez. Todo ello envuelto en alegatos de intervención militar para contener el tráfico de drogas ilícitas: el fentanilo, que Venezuela no produce, y la cocaína, que sí produce, al igual que otros países de la región.
Paradójicamente, por ese mismo tráfico fue condenado Juan Orlando Hernández, a quien Trump eligió originalmente como presidente de Honduras, pese al fraude evidente y la ilegalidad en 2017, y a quien indultó en medio de la elección hondureña para complacer a su partido local.
Trump ha afirmado, sin ambigüedades, que no se siente obligado por el derecho internacional y que solo su propia moral delimita su acción en el mundo. No es una simple bravata. Expone el núcleo de su concepción del poder: la sustitución de normas compartidas por la decisión individual; de las instituciones por la personalidad; de la previsibilidad por la intimidación. La mentalidad de un Ubu Roi.
Las amenazas recientes refuerzan esta lectura. Contra Colombia, aliado estratégico histórico de Estados Unidos, el tono ha sido grosero y disciplinario. Un ataque directo sería estratégicamente insensato y políticamente insostenible.
Contra México, el discurso es más inquietante. Las amenazas de incursiones directas contra los cárteles —violando la soberanía territorial mexicana— se vuelven cada día más factibles en el plano retórico. Hasta ahora, la amenaza cumple su función sin ejecutarse.
Estados Unidos controla el contorno logístico y mediático. Tras meses de protestas de sus habitantes y advertencias de Dinamarca, anuncia que necesita poseer Groenlandia “por las buenas o por las malas”. No hay un plan realista de anexión. Hay un mensaje dirigido a China y Rusia.
El problema no es la acción en sí, sino la normalización del lenguaje de la fuerza incluso entre aliados.
Cuba permanece bajo presión simbólica y económica constante. Aunque Venezuela sigue siendo el punto más sensible. No porque se proyecte una guerra abierta, sino porque el umbral de la acción directa ya fue cruzado una vez, y porque, en escenarios de ambigüedad legal, las excepciones tienden a reproducirse. Y las autoridades que han quedado a cargo enfrentan una disyuntiva imposible: exigir la devolución del secuestrado o solo complacer al secuestrador.
Trump no parece buscar guerras largas ni ocupaciones costosas. Su aversión al desgaste es real. Pero eso no equivale a contención. De esa contradicción emerge algo más riesgoso: la disposición a autorizar golpes sorpresivos y decisiones abruptas, siempre que el control narrativo esté asegurado. No importa que sean inocentes pescadores si no sobreviven para contar.
La verdadera amenaza no es una conflagración global, sino la erosión progresiva de los límitesmorales y legales. Sustituida la excepción por la norma y la voluntad personal por el derecho, el orden se vacía desde dentro.
La historia es clara: ese tipo de poder puede parecer eficaz en el corto plazo. Rara vez se sostiene. La volatilidad, convertida en método, termina volviéndose contra quien la ejerce.
El caso hondureño
Trasladado este patrón al caso de Honduras, las implicaciones son inquietantes.
El apoyo inicial y luego la reprobación de Salvador Nasralla no será la última manifestación de esa lógica. Ayer Trump trató a Honduras con desprecio; hoy la estima para procurarle un presidente de su agrado y manda a recibirlo como presidente electo mientras continúael conteo de los votos.
Esa inconstancia no es una anomalía ni desconocimiento del protocolo: es el método.
Honduras encaja casi perfectamente en el tipo de relación internacional que Trump privilegia: asimétrica, personalizada y de bajo costo estratégico para Washington. En una lectura prospectiva, partiendo de los tres posts digitales emitidos en el momento crítico de la elección, su apoyo ilegal es también una trampa.
Trump no se considera obligado por la ley. En su concepción, el interés de Estados Unidos, tal como él lo define, está por encima de toda norma.
Si aceptamos que esos mensajes fueron decisivos —o al menos influyentes— en el desenlace que anuncia el Consejo Nacional Electoral, tan relevante como el resultado ha sido el método. Bastó intervenir simbólicamente, activar redes, legitimar una narrativa y marcar preferencia.
Desde esa lógica, Honduras se convierte en una ficha adquirida por intervención blanda personalista. Trump eligió a Asfura de un modo distinto al que usó antes para elegir a Juan Orlando Hernández, sin importar en ninguno de los casos los resultados electorales, esa democracia que defienden ilusos.
Lo decisivo no es que Trump haya ayudado a elegir, sino que cree haberlo hecho. Y cuando cree haber sido determinante, espera correspondencia.
Puede anticiparse entonces que, incluso sin importar el resultado final de la elección, la relación posterior se degradará en una exigencia permanente de alineamiento.
Trump no es un presidente de alianzas profundas ni de compromisos duraderos. Es un presidente de lealtades transaccionales. Honduras no es para él un socio estratégico, sino un espacio que no debe generar problemas, la ficha más fácil de mover en el tablero, para obtener un punto.
Mientras esas condiciones se cumplan, no habrá presión visible. Tampoco respaldo estructural. El premio ya fue otorgado.
El mayor riesgo reside en la reversibilidad de la gracia otorgada.
Si Trump percibe —con o sin razón— que Honduras se desalineó, que vaciló o dejó de serle útil, el apoyo puede evaporarse sin transición.
En el corto plazo, trato benigno; en el mediano, relación condicional; en el largo, incertidumbre.
Honduras no será atacada ni intervenida, pero tampoco protegida si entra en fricción con los intereses inmediatos de Trump. Su diplomacia deberá evitar el aislamiento y cobijarse en las pocas potencias medias regionales disponibles. Sin provocaciones. Sin teatralidades. Con los pies en la tierra.