Por. Stephen Holmes
Foto portada: its.law.nyu.edu
BERLÍN – En las primeras horas del 3 de enero, las fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas, dejando la capital a oscuras, y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en su complejo de Fort Tiuna. Al amanecer, los operadores de la Fuerza Delta habían trasladado en helicóptero a Maduro —con los ojos vendados, esposado y vestido con un chándal de Nike— al USS Iwo Jima, con destino a Nueva York, donde será procesado por una serie de cargos federales relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo.
El presidente Donald Trump anunció su propia versión de la «operación militar especial» del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania en su aplicación Truth Social antes de que la mayoría de los estadounidenses se despertaran. En una rueda de prensa posterior en Mar-a-Lago, declaró que Estados Unidos «gobernaría» Venezuela «hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa».
Una vez más, la administración Trump ha emprendido una operación militar en apoyo de un objetivo político que no ha sabido explicar de forma coherente y convincente. Este dramático primer paso, aunque ejecutado con eficacia, se dio obviamente sin preparar de antemano ningún paso posterior.
No es que la administración careciera de tiempo para planificar con antelación. La operación culminó meses de escalada: un bloqueo naval, la incautación de petroleros en alta mar, más de cien personas muertas en ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes y un ataque con drones de la CIA contra un astillero venezolano. La «Operación Resolución Absoluta» tuvo un éxito rotundo. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué resolvió realmente?
Razones rivales
La administración no puede decidir si el propósito de la operación era la aplicación de la ley o el cambio de régimen. El senador Tom Cotton, de Arkansas, defendiendo la ausencia de notificación al Congreso, argumentó que «no es necesario notificar al Congreso cada vez que el poder ejecutivo realiza un arresto». Según esta versión, la operación consistió simplemente en la detención por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de un narcotraficante que resultaba ser el presidente de Venezuela. Sin embargo, Trump habló en Mar-a-Lago como si el cambio de régimen ya se hubiera producido. Estados Unidos «dirigiría» el país, las empresas petroleras estadounidenses se instalarían para «arreglar las infraestructuras gravemente dañadas» y «empezar a ganar dinero».
Ambas cosas no pueden ser ciertas. Arrestar a un criminal no es lo mismo que asumir el control de su país.
Pero la Administración no ve la necesidad de conciliar la contradicción y ha ofrecido un conjunto de justificaciones ya conocidas. La operación militar traería justicia y prosperidad a los venezolanos; interceptaría el fentanilo (aunque Venezuela no produce ninguno); detendría la inmigración ilegal a Estados Unidos; combatiría el «narcoterrorismo» (aunque Maduro no controla la banda Tren de Aragua); obtendría una compensación por los activos petroleros que Venezuela supuestamente «robó» a las empresas estadounidenses; excluiría a Irán y China del hemisferio occidental; estrangularía los suministros de petróleo subvencionados a Cuba y amenazaría a sus líderes con el trato que se le ha dado a Maduro; y ganaría elogios y apoyo de los exiliados venezolanos en Florida.
A esta miscelánea de razones anunciadas públicamente se puede añadir el deseo manifiesto de Trump de demostrar que ha «superado» a todos los presidentes anteriores de Estados Unidos. Pero la profusión de explicaciones y excusas se burla de la propia idea de justificación. Los argumentos de la administración funcionan como paja, diseñados para abrumar más que para persuadir. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos lo llama «teatro». Mostrar el poder irresistible de Estados Unidos era en sí mismo un objetivo, no solo un espectáculo colateral.
La flagrante violación del derecho internacional por parte de la operación —incluido, como señalan los juristas, el deber constitucional de Trump de cumplir fielmente las obligaciones de los tratados— no es un problema para esta administración. Es un argumento de venta. Despreciar la Carta de las Naciones Unidas demuestra que Trump no responde ante nadie, y mucho menos ante un orden multilateral que limita a las potencias menores. Sus partidarios celebran la ilegalidad. Pero la ilegalidad no es una estrategia.
El argumento de las drogas es particularmente inverosímil. El mes pasado, Trump indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que había sido extraditado a Estados Unidos y condenado en 2024 por tráfico de drogas. El caso contra Hernández era contundente: había convertido a Honduras en un narcoestado, alentado por los sobornos del cártel de Sinaloa de México.
Hernández cumplía una condena de 45 años, pero pertenecía a un partido de derecha afín a Trump. Así pues, Estados Unidos captura a Maduro por presunto tráfico de drogas y libera a un narcotraficante condenado cuya culpabilidad fue probada en los tribunales. El «narcoterrorismo» es una artimaña que se utiliza contra los enemigos y se descarta para los amigos.
Los analistas que sostienen que el petróleo es «la verdadera razón» o que el cambio de régimen «siempre fue el plan» atribuyen a la administración más coherencia de la que merece. Como observa un analista, confunden «caos» con «improvisación» y «moderación» con mera «selectividad». La verdad es más compleja: el petróleo es uno de varios motivos, y nunca se ha conciliado con los demás. Trump quiere los hidrocarburos de Venezuela. Quiere mostrarse duro con las drogas. Quiere complacer a los votantes de Florida. Quiere humillar a un adversario de izquierdas. Y quiere enviar un mensaje a Cuba y China.
Estos objetivos tiran en direcciones diferentes, y nadie en la administración se ha molestado en preguntarse cómo encajan entre sí o cómo priorizarlos. El resultado es una política improvisada, con justificaciones añadidas a cualquier poder disponible.
¿Y ahora qué?
Cuando las fuerzas estadounidenses detuvieron al entonces líder de Panamá, el general Manuel Noriega, el 3 de enero de 1990, y lo trasladaron en avión a Miami para que se enfrentara a cargos por drogas, el líder de la oposición del país, Guillermo Endara, que había ganado unas elecciones que Noriega anuló, estaba disponible para asumir la presidencia. La transición fue relativamente sencilla y el presidente George H. W. Bush recibió el apoyo bipartidista del Congreso.
Hoy en día, en Venezuela no se dan condiciones similares. No hay ninguna figura de la oposición preparada para asumir el poder. Trump afirma que María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, carece de «apoyo o respeto» dentro de Venezuela, y su colega Edmundo González, que ganó las elecciones de 2024 que Maduro amañó (a Machado se le prohibió presentarse), se encuentra en el exilio. Y lo que es más importante, el régimen no se ha derrumbado. La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ha tomado posesión como presidenta.
Trump afirma que Rodríguez está «esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario», pero ella ha oscilado entre la rebeldía («Venezuela no será colonia de nadie»), la lealtad (insistiendo en que Maduro siga siendo presidente) y la conciliación (invitando a la «cooperación» con Estados Unidos). Por lo tanto, sigue sin estar claro si está dispuesta a hacer lo que dicta Estados Unidos.
Pero incluso si lo estuviera, la capacidad de Rodríguez para cumplir es muy dudosa. Rodríguez no es una autócrata omnipotente que pueda pulsar un botón y doblegar al país a la voluntad de Estados Unidos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha ordenado la movilización total y ha prometido que Venezuela «no se rendirá». Y si la impresión de la Administración de que es fácil de manipular es correcta, esa debilidad juega en su contra: lejos de entregar su país en bandeja a Trump, se verá sometida a una enorme presión por parte de facciones armadas rivales que perciben su vulnerabilidad y no tienen intención de ceder el poder a Trump.
Consciente a medias de que las cosas podrían no salir bien, Trump advirtió de una posible «segunda ola» de intervención, «mucho mayor» que la primera. Así pues, el plan, si es que lo hay, consiste en amenazar con más bombardeos si el régimen no cede el control del país.
Si una acción estratégica implica tener en cuenta cómo pueden reaccionar los adversarios, entonces Trump ha echado por tierra la estrategia. Si las empresas petroleras estadounidenses van a «entrar» y explotar las reservas venezolanas, las fuerzas estadounidenses tendrán que protegerlas.
Pero, ¿qué pasará cuando esas fuerzas sean atacadas? ¿Qué pasará cuando los colectivos o los restos del antiguo ejército lancen una insurgencia contra los campos petrolíferos controlados por extranjeros? ¿Qué pasará cuando el país se fragmente, el ejército se divida y ni siquiera el poderío militar estadounidense pueda imponer el orden? ¿Cómo podría una guerra civil venezolana desestabilizar la región, incluso provocando una nueva ola de emigración?
La respuesta de Trump a estas preguntas es el silencio, porque no se ha molestado en planteárselas. Quería que Maduro se fuera. Tenía el poder para actuar. Contemplar las consecuencias habría estropeado el momento.
Como era de esperar, no se consultó al Congreso. Ni siquiera el Grupo de los Ocho —el liderazgo bipartidista de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos— recibió notificación previa. Cuando se le preguntó por qué, Trump respondió: «El Congreso tiende a filtrar información».
Apenas unas semanas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían asegurado a los comités del Congreso que la Administración no perseguía un cambio de régimen y carecía de autoridad para llevar a cabo ataques terrestres sin autorización. Chuck Schumer, que lidera la minoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, señaló que «el Gobierno me ha asegurado en tres ocasiones distintas que no buscaba un cambio de régimen ni emprendería acciones militares en Venezuela». A un Congreso que hace tiempo que ha cedido sus poderes bélicos al presidente ni siquiera es necesario mentirle, simplemente se le puede ignorar.
Mentiras contra la Constitución
Los redactores de la Constitución de los Estados Unidos diseñaron un sistema para obligar al ejecutivo a explicar sus acciones. Alexander Hamilton advirtió contra la capacidad del presidente «para inventar pretextos de peligro inminente». James Madison advirtió contra los «peligros artificiales» diseñados para engañar al público. John Jay observó que «hay causas de guerra fingidas y causas justas».
La solución que promulgaron los redactores exigía que los poderes de emergencia estuvieran justificados, no porque las justificaciones sean intrínsecamente fiables, sino porque exigirlas crea una estructura para poner a prueba las afirmaciones ante el Congreso y el público. Según el sistema que crearon, el ejecutivo actuaría, el legislativo interrogaba y los ciudadanos juzgaban. La genialidad del sistema no radicaba en impedir las mentiras, sino en hacer que estas fueran costosas y detectables.
Trump ha vaciado este sistema. Sus declaraciones de emergencia en cascada, agravadas por razones incoherentes y cambiantes, han abrumado la maquinaria constitucional que los redactores crearon para poner al descubierto los «peligros artificiales» diseñados para engañar al público. Las administraciones anteriores ofrecían justificaciones falsas —la administración de George W. Bush inventó amenazas sobre armas de destrucción masiva—, pero esas invenciones se calibraron en función de los poderes que se reclamaban. La mentira estaba diseñada para que se creyera, lo que la hacía vulnerable a ser descubierta.
Hay una diferencia entre una mentira destinada a persuadir y una avalancha de medias verdades diseñadas para abrumar. La primera puede ser descubierta; la segunda escapa al escrutinio por el mero volumen y la naturaleza cambiante de los motivos alegados.
La administración Bush-Cheney tuvo que mantener una sola invención el tiempo suficiente para llevar al país a la guerra, lo que significaba que su mentira podía acabar siendo descubierta. Las cascadas de razones de Trump funcionan de manera diferente: lo importante es su velocidad inicial. Para cuando se puede examinar una justificación —las drogas, la democracia, el petróleo, la Doctrina Monroe—, otras dos la han desplazado. La mera velocidad de fuego impide la posibilidad de una refutación eficaz.
Al ofrecer como justificaciones las drogas hoy, la democracia mañana, la compensación petrolera la semana que viene y la Doctrina Monroe, renombrada narcisistamente, cuando le conviene, la administración Trump no solo miente dentro del sistema, sino que destruye la capacidad del sistema para autocorregirse. Ninguna justificación puede ser contrastada con las pruebas, porque ninguna justificación es realmente operativa.
El colapso de los mecanismos de revisión interna ha agravado los efectos del fallo del sistema. El personal del Consejo de Seguridad Nacional fue destituido durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, lo que significó que ningún proceso interinstitucional puso a prueba la coherencia de la política de la administración hacia Venezuela.
El Consejo de Seguridad Nacional existe precisamente para obligar a las administraciones a plantearse preguntas difíciles: ¿Cómo encajan nuestros objetivos? ¿Qué estamos tratando de conseguir realmente? Si queremos el petróleo, ¿cuál es el plan para asegurarlo frente a una insurgencia? Si queremos detener el tráfico de drogas, ¿cómo lo conseguiremos con un cambio de régimen cuando acabamos de indultar a un narcotraficante condenado? Si queremos una transición democrática, ¿por qué no nos hemos coordinado con la oposición?
Esa maquinaria para resolver los problemas por adelantado ha sido desmantelada. La política nunca se sometió a pruebas de estrés internas. Solo podemos deducir su incoherencia a partir de los estragos que ha dejado a su paso.
Es cierto que el Proyecto 2025, el plan político integral que la Heritage Foundation diseñó para el segundo mandato de Trump, era un plan de acción coherente. Pero su idea animadora era aumentar el poder unilateral del presidente para actuar sin tener que explicar sus acciones ni revisar sus planes a la luz de las críticas o la oposición.
La libertad que ha ganado la administración al no tener que dar explicaciones tiene un coste muy alto: una política mal concebida cuyas consecuencias no deseadas es casi seguro que se descontrolarán. El vertido de razones endebles, mutuamente inconsistentes y poco sinceras para el uso de la fuerza refleja un patrón más profundo: la evasión sistemática de los controles de cordura y los mecanismos de autocorrección fundamentales para el orden constitucional estadounidense.
La autorización del Congreso, la deliberación interinstitucional, la revisión legal, la justificación pública: no se trata de obstáculos burocráticos, sino de salvaguardias contra errores de juicio catastróficos. Trump los trata como molestias que hay que eludir. Se comporta como alguien que espera desaparecer antes de que lleguen las consecuencias: antes de que los soldados estadounidenses que protegen los campos petrolíferos empiecen a volver a casa en ataúdes, antes de que Venezuela se fragmente en una guerra civil, antes de que el orden constitucional que está vaciando se enfrente a una crisis que ya no pueda superar con éxito.
Libertad de pensamiento
Lo que llamó la atención de la rueda de prensa de Trump fue su confianza en que las preguntas difíciles sobre el futuro ya han sido respondidas, cuando es evidente que no es así. ¿Quién gobierna Venezuela ahora? «Un grupo». ¿Cuánto tiempo estará involucrado Estados Unidos? Hasta que haya una «transición segura». ¿Y si el régimen contraataca? Una «segunda ola». ¿Y si eso falla? Silencio. La administración no tiene respuesta, porque no ha pensado en el futuro. La libertad de justificación, en manos de Trump, significa la renuncia a la previsión.
Al declarar una «emergencia» falsa tras otra, Trump ha abandonado cualquier esfuerzo por prepararse para las emergencias reales que sin duda vendrán. Se parece al niño que gritó «¡lobo!», destrozando la credibilidad estadounidense y haciendo menos probable el apoyo futuro de los aliados. No le importa, tal vez porque cree que siempre puede salirse con la suya mediante el acoso, la extorsión y las amenazas de fuerza.
Pero esas maniobras unilaterales no pueden reunir el apoyo voluntario necesario en una emergencia real. Y el problema va más allá de la pérdida de credibilidad en el extranjero. Más concretamente, la pérdida de credibilidad de Estados Unidos refleja el colapso del pensamiento crítico entre sus instituciones de seguridad nacional, devastadas y colonizadas por el movimiento MAGA. Tras demostrar la impotencia de la verdad en la política partidista estadounidense, Trump ha ido un paso más allá: ha disuelto las instituciones diseñadas para obligar al ejecutivo a justificar sus acciones con razones plausibles, corregir sus errores de manera oportuna y calcular las consecuencias y los costes de oportunidad del despliegue de fuerza letal en el extranjero.
Los redactores de la Constitución apostaron por que exigir justificaciones disciplinaría el poder y evitaría su ejercicio arbitrario. Trump ha aceptado esa apuesta y ha ganado. ¿Qué ocurre cuando se desmantela la maquinaria creada para desenmascarar los pretextos y evitar desastres evitables?
Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario del Premio Berlín en la Academia Americana de Berlín, es coautor (junto con Ivan Krastev) de The Light that Failed: A Reckoning(Penguin Books, 2019).
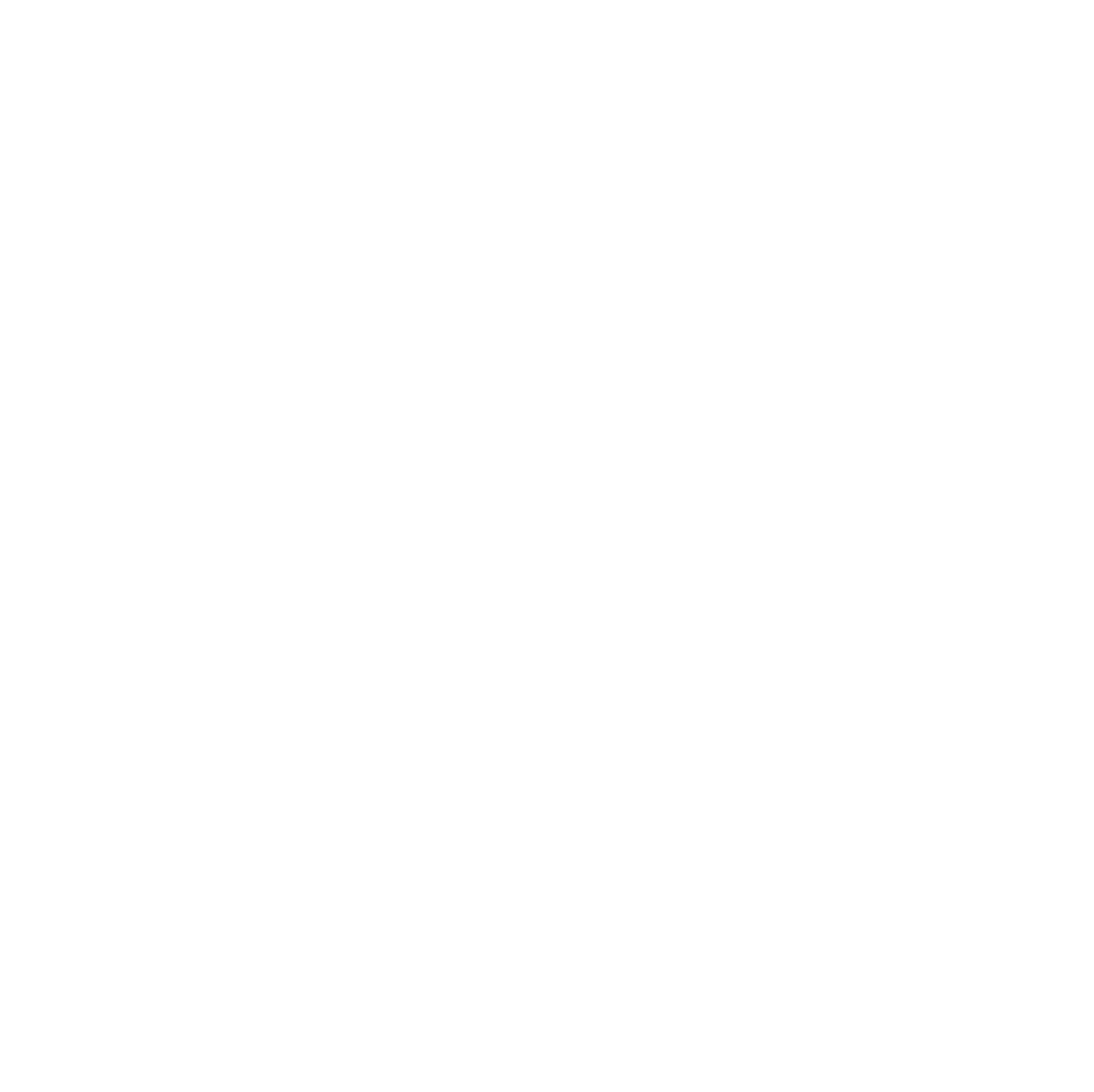

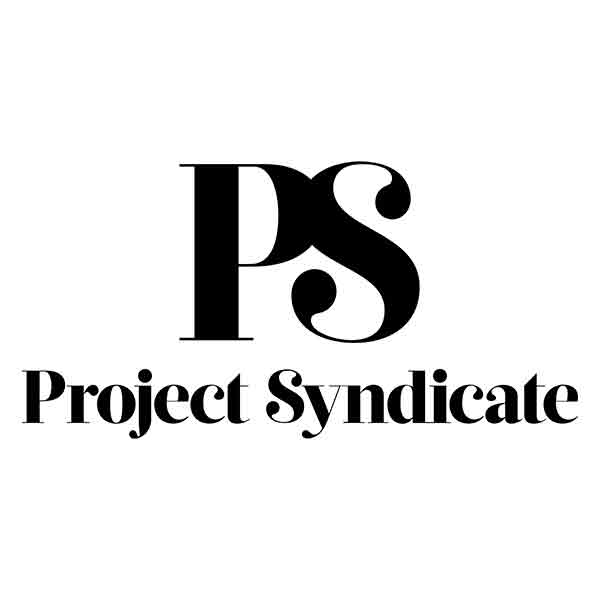
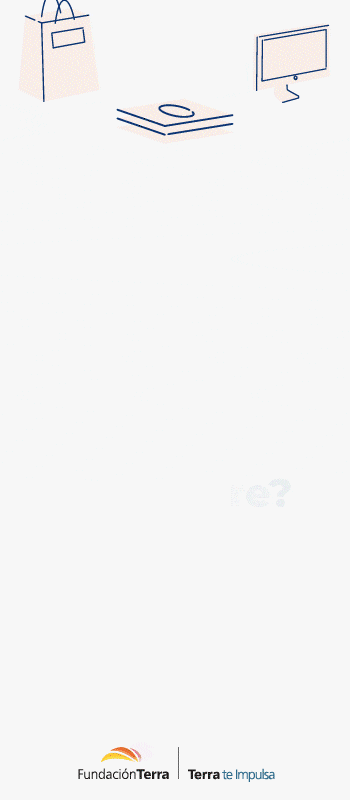








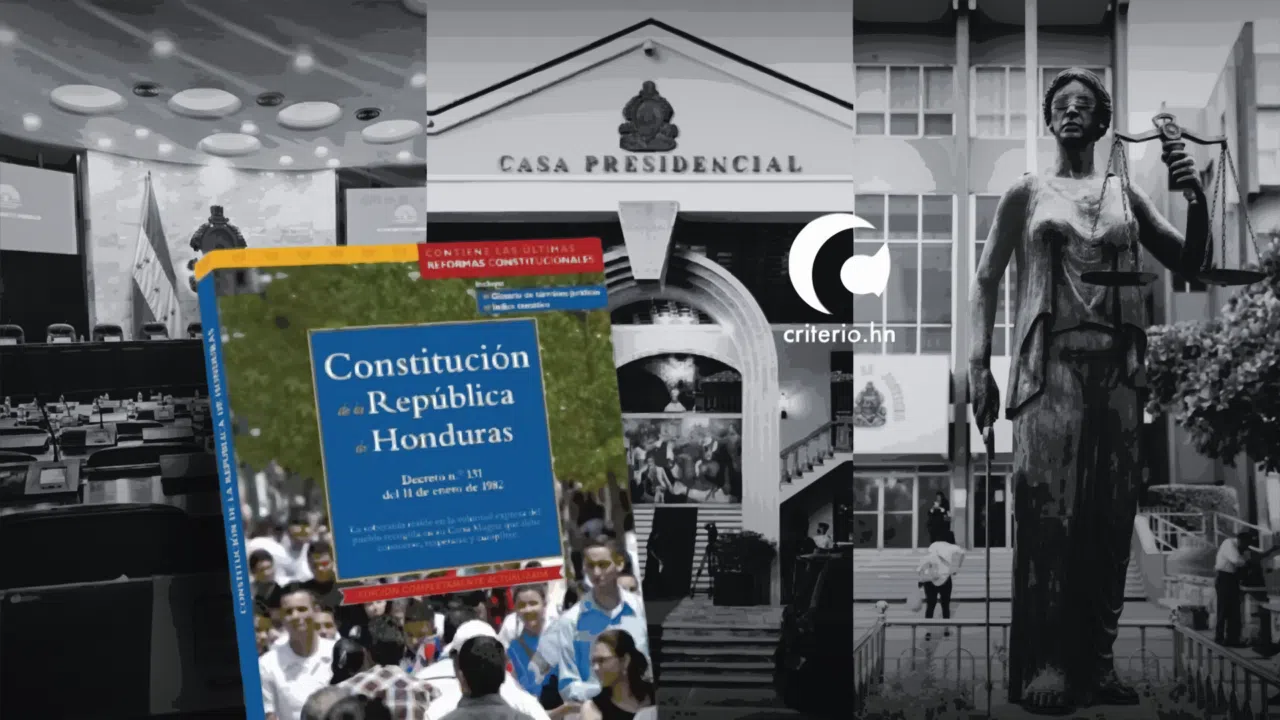

Un comentario
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Many thanks!