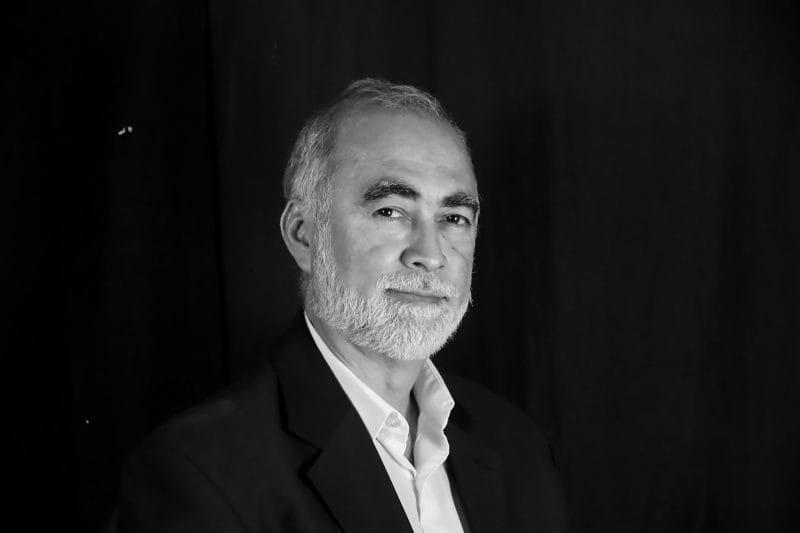Por: Martín Barahona
Es ilustrativo y revelador conocer quiénes han sido los candidatos presidenciales con mayor caudal electoral dentro de los cuales obviamente, han estado los que en su momento fueron presidentes del país. Al mismo tiempo y en contraposición, también resulta pertinente e interesante identificar a los candidatos presidenciales con menor apoyo electoral refiriéndonos al menos, al periodo de democracia formal que Honduras ha transitado desde inicios de la década de los ochentas hasta estas primeras dos décadas del siglo XXI.
Los extremos de la política se pueden expresar también apreciando los candidatos con mayores simpatías y también a aquellos, que no lograron un apoyo suficiente y que, en algunos casos, evidenciaron carencia de recursos y sobre todo, la falta de calor popular hasta quedar en los extremos lindantes con la vergüenza de ser o haber sido, los candidatos menos votados. En este artículo, vamos a mezclar los menos votados y los más repetidos. Quizás, se exprese más claro con la pregunta: ¿Quiénes han sido los que más veces se han postulado como candidatos presidenciales y que a vez, han obtenido menos votos?. Lógicamente, estamos apuntando con más frecuencia hacia los partidos pequeños y en ciertos momentos, a los partidos con mayor caudal electoral.
Similar a lo ocurrido en varios países latinoamericanos, en Honduras en los últimos años ha crecido significativamente el número de partidos políticos. Al mismo tiempo, se ha evidenciado la cada vez más reducida simpatía de la población respecto a las candidaturas presidenciales de los partidos alternativos o también llamados en su momento, “emergentes”. En otras palabras, la regla ha sido que los partidos “nuevos”, “emergentes”, “alternativos” o, cualquier otra denominación que corresponda, no lograron captar el voto popular en las candidaturas presidenciales (puede pensarse como una hipótesis, sujeta a aceptarla o rechazarla según el caso específico de los protagonistas aludidos). En Honduras, las únicas excepciones a esta conclusión preliminar, han sido en sus inicios los partidos LIBRE y las agrupaciones que ha encabezado Salvador Nasralla (PAC y PSH).
Estas agrupaciones partidistas (debutantes en elecciones de 2013), abanderaron criticas al tradicionalismo bipartidista (Partido Nacional y Partido Liberal) surgieron con una significativa votación disputándole vigorosamente cuotas de poder en todos los niveles de votación a los partidos tradicionales. Les corresponde ese mérito. Incluso, triunfando en la fórmula presidencial aunque oficialmente no fuese reconocida su victoria como ocurrió seguramente en las elecciones de 2017 y según algunas versiones, discutibles, en 2013. Situación muy diferente ocurrió con otros partidos y agrupaciones políticas (como el Pinu; Pdch; UD), que si bien –en sus orígenes- obtuvieron un porcentaje modesto pero en algún sentido, “esperanzador”, tuvieron el mérito de desafiar a la rigidez del tradicionalismo político. Generaron algunas expectativas en la sociedad y electorado pero, más allá de eso y con el tiempo, se fueron debilitando estrepitosamente en sus posibilidades de crecimiento real. En los últimos años, aquellos partidos “emergentes” a duras penas –y con muchas dudas y deficiencias legales- mantienen su existencia formal. En el caso de Nasralla, hay un crédito adicional; y es haberse lanzado sin estructuras partidarias al ser (en 2013) un típico “outsider”, sin militancia política pero un personaje muy popular en los medios de comunicación que alcanzó una votación record.
Punto de referencia histórico es la primera elección general en el periodo de retorno a la democracia formal a principios de los años ochenta, específicamente con la elección de los diputados a la asamblea nacional constituyente ANC en abril de 1980. Fue así que, en los comicios para esa ANC triunfó el Partido Liberal sobre el Partido Nacional y, el Pinu obtuvo un modesto pero muy significativo 3.5% de los votos válidos y que, traducidos en tres (3) diputados constituyentes, fueron decisivos considerando el estrecho margen (de 2 escaños) entre los partidos mayoritarios. Se dice incluso que, con más habilidad, visión y valentía política, este partido tuvo al alcance la posibilidad de encabezar la presidencia de aquella histórica ANC. De haber encabezado aquel poder legislativo –aun siendo un partido minoritario- le hubiese catapultado a un real crecimiento en los procesos futuros. Oportunidad perdida y única. Desafortunadamente, no hubo visión ni menos, valor. Agregado a esa escasez de determinación, tampoco se realizó la suficiente conexión con las aspiraciones de las masas y eso, les “pasó factura” quedándose estancados.
Con posterioridad a su debut político, el Pinu fue mostrando leves señales de declive aun estando todavía bajo la conducción de su figura emblemática, de buen carisma y fundador principal, nos referimos al Doctor en Farmacia, Miguel Andonie Fernández (Mandofer). En las elecciones generales de noviembre de 1981, ese declive se agravó, de tal manera que en la votación total este partido descendió desde unos 35 mil a menos de 30 mil sufragios, que en términos porcentuales implicó bajar de 3.5 a 2.4% de los votos válidos.
No obstante, su primera gran debacle ocurrió en los comicios siguientes (1985) descendiendo a una votación de 21 mil personas con la candidatura del Dr. Antonio Enrique Aguilar Cerrato habiendo sido superado incluso, por la candidatura del Partido Demócrata Cristiano Pdch (Dr. Hernán Corrales Padilla, que estaba en su segunda participación). Transcurrieron los años y, para las elecciones de 1989, repitió como candidato Aguilar Cerrato, logrando recuperar un poco el caudal pero, siempre quedándose muy por debajo de lo alcanzado por Mandofer.
En el caso del otro partido emergente (Pdch), la situación no fue tan diferente. En las elecciones de 1981 y 1985 participaron con el mismo candidato presidencial, el destacado medico Dr. Hernán Corrales Padilla. Con la notable diferencia de que los dos (2) diputados que lograron, tuvieron mayor trascendencia nacional al identificarse más abiertamente con las demandas de la población.
La participación presidencial del PINU continuó cayendo, desde 1.5 y 1.9% en los comicios de 1985 y 1989 respectivamente. Se logró recuperar un poco, en 1993 con 48 mil votos que representaron 2.7 porciento (siempre inferior al 3.5% de lo alcanzado en la votación para la Constituyente que por cierto, jamás volvió a ser superada). En las elecciones subsiguientes, continuó la marcada caída tanto en los comicios de 1997 y 2001 (en estos procesos, 1993; 1997 y; 2001 participó consecutivamente Olban Valladares como candidato presidencial, marcando el primer “record” negativo de estancamiento en candidaturas presidenciales fallidas). Luego, en el proceso de 2005 se profundizó aún más el declive con la candidatura de Carlos Sosa Coello con una votación aún menor a la debacle de 1985, quedando en último lugar, con un reducido 1.0% del total, registrando apenas unos 20,000 sufragios, menor aun a los de Aguilar en 1985.
Posteriormente, en las elecciones de 2009 (año del golpe de Estado que derrocó al gobierno liberal de Manuel Zelaya), se reportaron datos inusuales para las candidaturas presidenciales de los tres partidos pequeños puesto que los datos oficiales adjudicaron cifras mayores a los 30 mil votos para cada uno de ellos (PDCH:38,413; PINU:39,960; UD:36,420). Lastimosamente, varios indicios dan pie para sospechar que hubo una “adulteración” de los resultados para intentar legitimar el proceso dada la resistencia a un proceso en medio del rompimiento del orden constitucional perpetrado el 28 de junio de ese año. Aun con esa “inflación” de votos, ha sido el proceso con el mayor registro de abstención desde 1980 a la fecha, (superior al 50% del total de los habilitados para votar).
El PINU y el PDCH se inclinaron a favor del golpe de Estado a diferencia del partido UD que –en ese momento- se pronunció totalmente en contra. Más allá de esos posicionamientos, todos estos pequeños partidos formaron parte del gobierno del Partido Nacional (2010-2014) encabezado por Porfirio Lobo Sosa, que resultó electo en su segundo intento como candidato.
Después del golpe de Estado, la política hondureña experimentó cambios, no necesariamente benignos. Aquí, nos referiremos especialmente al abundante surgimiento de nuevos partidos o “agrupaciones” en algunos casos, con la intención de usarlos desde el poder como partidos de fachada para controlar las representaciones en las mesas o centros de votación y ampliar los márgenes de manipulación de resultados. Concretamente, a partir de las elecciones generales de 2013, además de la inscripción del partido LIBRE y del PAC, se autorizó el partido FAPER y Alianza Patriótica AP (encabezado por el General retirado Romeo Vásquez quien, estuvo a la cabeza del golpe de Estado en su condición de Jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas). En cuanto a resultados, tanto a LIBRE como al PAC les fue bastante bien y sin duda, son las excepciones notables a los pobres resultados que históricamente habían obtenido los partidos debutantes en elecciones. Muy a la inversa, ocurrió con AP y el FAPER (encabezado por Andrés Pavón, defensor de derechos humanos), quienes apenas obtuvieron 6,000 y 3,000 sufragios respectivamente.
En un balance, los 5 partidos pequeños (antiguos y nuevos) es decir, Pinu; Pdch; UD; Faper y AP, lograron en conjunto, apenas un 0.6% de la votación presidencial. De nuevo, muy lejos de aquel 3.5% logrado por un solo partido con Mandofer en la conducción. En el caso, del Pinu el más antiguo de los pequeños, a duras penas obtuvo 4,500 votos, derrumbándose prácticamente para siempre y, coincidiendo –recién concluidas las elecciones- con el deceso de Mandofer. Vale recordar que en los comicios siguientes de 2017 y 2021, ni siquiera tuvieron candidato presidencial propio. Actualmente (agosto, 2023) son parte del Gobierno de LIBRE en evidente condición de agrupación “fusionada por absorción” y, por primera vez no lograron diputados; apenas una alcaldía probablemente con candidato furtivo y, una ínfima cantidad de regidores municipales (exactamente 6) en los departamentos de Lempira y Yoro.
Concluyendo y dando respuesta a la pregunta central, los candidatos presidenciales más repetidos y más fallidos han sido: Olban Valladares (3 ocasiones con el Pinu, 1993; 1997; 2001); con igual número de intentos fallidos, Romeo Vásquez (con el Partido Alianza Patriótica el 2013; 2017 y 2021).
Le siguen con 2 participaciones (entre otros): Enrique Aguilar (1985 y 1989); ya fallecidos, Marco Orlando Iriarte (1993 y 2001) y; Matías Funes (1997 y 2001). En el periodo reciente: Salvador Nasralla (2013 y 2017) y; Alfonso Díaz Narváez (2017 y 2021).
Debe considerarse también, que ha habido algunos candidatos con 2 participaciones destacables por haber logrado ganar la presidencia en el segundo intento, por ejemplo, Carlos Flores Facussé (1989 y 1997), Porfirio Lobo (2005 y 2009). Así mismo, el caso de Rafael Leonardo Callejas (1985 y 1989); Carlos Roberto Reina (1985 y 1993) y; por supuesto, la actual Presidenta Xiomara Castro Sarmiento (2013 y 2021).
-
Somos un medio de comunicación digital que recoge, investiga, procesa, analiza, transmite información de actualidad y profundiza en los hechos que el poder pretende ocultar, para orientar al público sobre los sucesos y fenómenos sociopolíticos de Honduras y del mundo. Ver todas las entradas