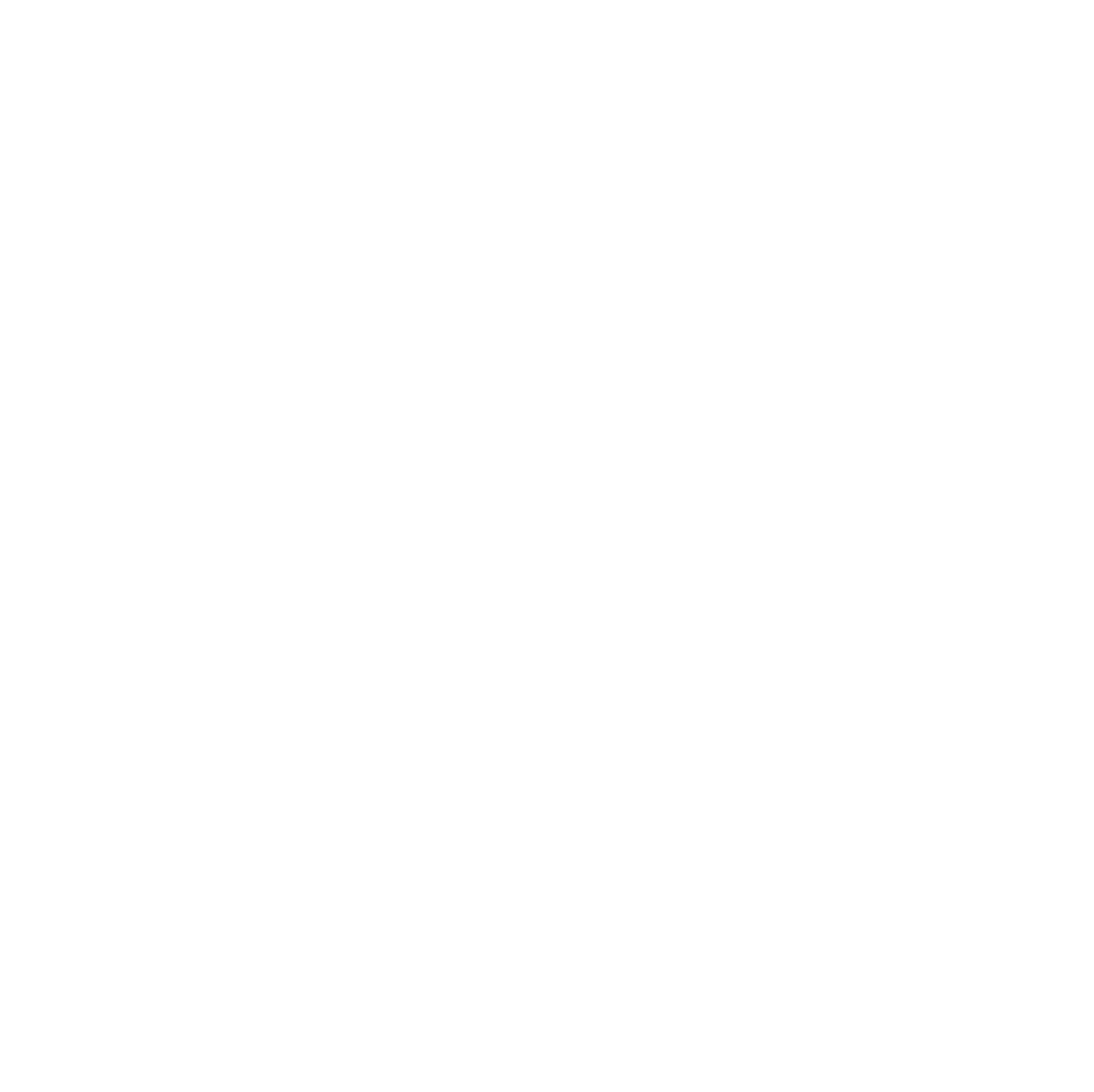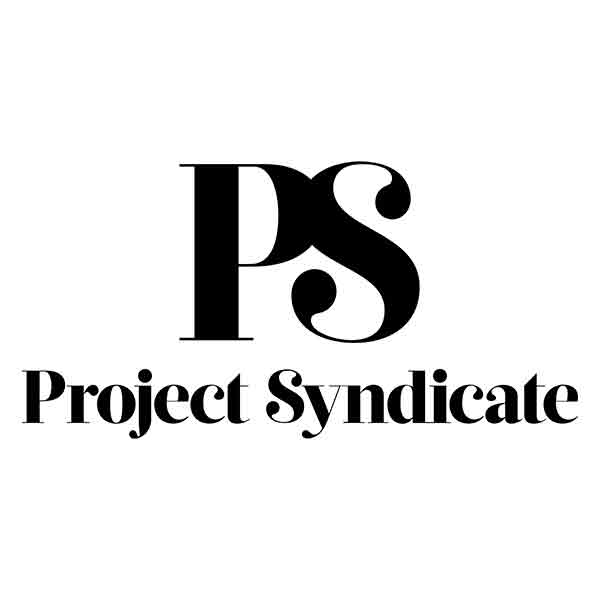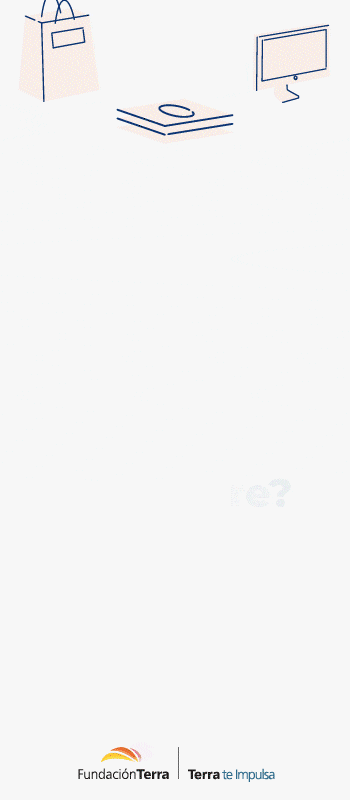Por: Andrés Velasco
LONDRES – El inesperado protagonista de lo que se espera resulte un éxito de taquilla es un tendero calvo, regordete y con orejas de jarra. La trama es igualmente insólita: afuera, los jóvenes manifestantes marchan por la avenida clamando por igualdad y libertad; adentro, el proveedor de sándwiches lucha por evitar que su local vuelva a ser víctima de los vándalos.
La sorpresa es que el deslucido tendero resulta ser el bueno y los glamorosos manifestantes, que enarbolan banderas con bíceps lustrosos, los malos. Al final se imponen los valores pequeñoburgueses (“lucho por defender mi negocio, mi única fuente de ingresos”, murmulla el protagonista).
La película, a estrenarse este año y que se llama La Fuente, encapsula la evolución que ha tenido la opinión pública en Chile a través de los últimos cinco años. Luego del estallido social de octubre de 2019, los sondeos revelaban un amplio apoyo al movimiento. Más de un millón de personas se lanzaron a las calles de Santiago en una sola tarde. Chile ha despertado, era el grito de los intelectuales locales, y la prensa internacional repetía el eslogan.
Gracias a la máquina del tiempo, avancemos unos meses, al día en que la cuarentena impuesta por la pandemia puso fin a las protestas: cientos de negocios y supermercados vandalizados y a menudo completamente quemados; una veintena de estaciones de metro (la mayoría en barrios pobres) incendiadas; infraestructura pública (desde bancos en parques a centros comunitarios) saqueada y destruida. El centro de Santiago quedó como una zona de guerra, con paredes cubiertas de grafiti y escombros por doquier.
Avancemos nuevamente, esta vez a septiembre de 2022: el proyecto de constitución de extrema izquierda exigido por los manifestantes y redactado por una asamblea en la que grupos radicales tenían mayoría, es rechazado por el 62% de los votantes.
Saltemos finalmente al presente: calificar a alguien de octubrista (seguidor de la ideología tras las protestas de octubre) ha pasado a ser un insulto. La distribución del ingreso y la calidad de la educación pública ya no son las preocupaciones principales de la población; lo es la delincuencia, y un poco más atrás la inmigración y el narcotráfico. Los sondeos sugieren que el próximo presidente de Chile será conservador. La duda principal es si será alguien de la centroderecha o de la derecha populista y autoritaria.
Es difícil concebir un fracaso más colosal para la izquierda chilena, que logró arrebatar una serie de derrotas de las fauces de la victoria. El problema de fondo no tiene que ver con tácticas, sino conceptos. Como liberal, no me cabe duda de que la libertad y la igualdad son objetivos políticos fundamentales. Pero para lograr libertad e igualdad, es preciso contar con un orden político.
Este es el punto de Thomas Hobbes en su Leviatán: sin un Estado que tenga el monopolio sobre la coerción, la vida es “cruel, brutal y breve”. Francis Fukuyama, en Los orígenes del orden político, explora el asunto con extremo detalle histórico. También, claro está, es el punto de las vicisitudes del tendero chileno: su derecho más fundamental –por el cual está dispuesto a luchar– es el derecho a la seguridad personal, el derecho a que no le quiebren los vidrios ni le incendien los mostradores de su negocio mientras intenta atender a sus parroquianos.
La experiencia chilena revela que los progresistas no siempre comprenden este punto tan obvio. Y Chile no es el único caso. Algo similar sucedió en Estados Unidos en la década de 1960, cuando después de las extensas protestas universitarias Richard Nixon fue elegido a la presidencia. Lo mismo ocurrió en Francia, donde el partido Gaullista barrió en las elecciones realizadas solo un mes después de mayo del 68, y los socialistas y comunistas perdieron docenas de escaños.
Las protestas universitarias que ha provocado el conflicto Hamas-Israel me han hecho recordar este dilema. Nuevamente, hay materias sobre las cuales no debería existir desacuerdo. Los derechos a la libertad de palabra, a disentir y a protestar de manera pacífica son esenciales, especialmente en las universidades. Ellas, precisamente, deberían ser lugares donde las personas se pueden expresar libremente, aunque sus opiniones sean impopulares, sin temor a retribución o sanción alguna. Garantizar estos derechos es tarea de las autoridades universitarias.
Pero hay dos problemas que complican las cosas. El primero es que las protestas han sido mayoritariamente, pero no universalmente pacíficas. En la Universidad de California, Los Ángeles, “se produjeron altercados físicos”, según una de sus autoridades. En otras universidades también ha habido riñas. Cuando ocurren enfrentamientos como estos, las autoridades universitarias no pueden quedarse de brazos cruzados.
El segundo y más fundamental problema, como lo señalara John Stuart Mill en Sobre la libertad, es que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. En una sociedad liberal todos tenemos el derecho a hacer o decir lo se nos dé la gana, siempre y cuando no limitemos, aunque sea sin quererlo, el derecho de los demás a hacer lo mismo.
Aplicar estos principios en las universidades es una tarea espinuda. ¿Cuándo se vuelve un peligro público un campamento que tiene acceso improvisado a la energía eléctrica? ¿En qué momento los cánticos en un patio universitario impiden estudiar o rendir exámenes? ¿Se justifica alguna vez que los manifestantes bloqueen el acceso a edificios de la universidad? ¿Qué eslóganes pueden considerar amenazantes –y, por lo tanto, inaceptables– otros miembros de la comunidad universitaria? Los líderes universitarios han respondido de diferentes modos a estas difíciles cuestiones, con consecuencias que no siempre han sido felices.
La atmósfera que permea las protestas también es muy importante. Como profesor universitario, me conmuevo cuando veo que estudiantes de ambos bandos marchan por lo que creen es lo correcto, y no me ha sorprendido que colegas pronuncien emotivos discursos acerca de la importancia de la libertad de expresión en la universidad. Tampoco me han sorprendido las largas citas que estos discursos obtienen en los principales medios de comunicación.
Lo que sí me ha sorprendido es la falta de encomio a los estudiantes que temen que su aprendizaje pueda frustrarse. O a la familia que ahorró durante años para enviar a su hijo a la universidad y orgullosamente llega al campus a celebrar al graduado, solo para descubrir que la ceremonia ha sido cancelada.
Y no me sorprendería enterarme que la campaña presidencial de Donald Trump festeja en silencio (mientras realiza numerosas encuestas sobre el asunto). Los fantasmas de Berkeley en 1964 y París en 1968 (y Santiago en 2019, aunque pocos estadounidenses lo sabrán), convocados por UCLA, Harvard y Columbia en 2024, podrían aparecer justo a tiempo para la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos. Protestar contra esto ciertamente valdría la pena. Yo me apunto.
Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.