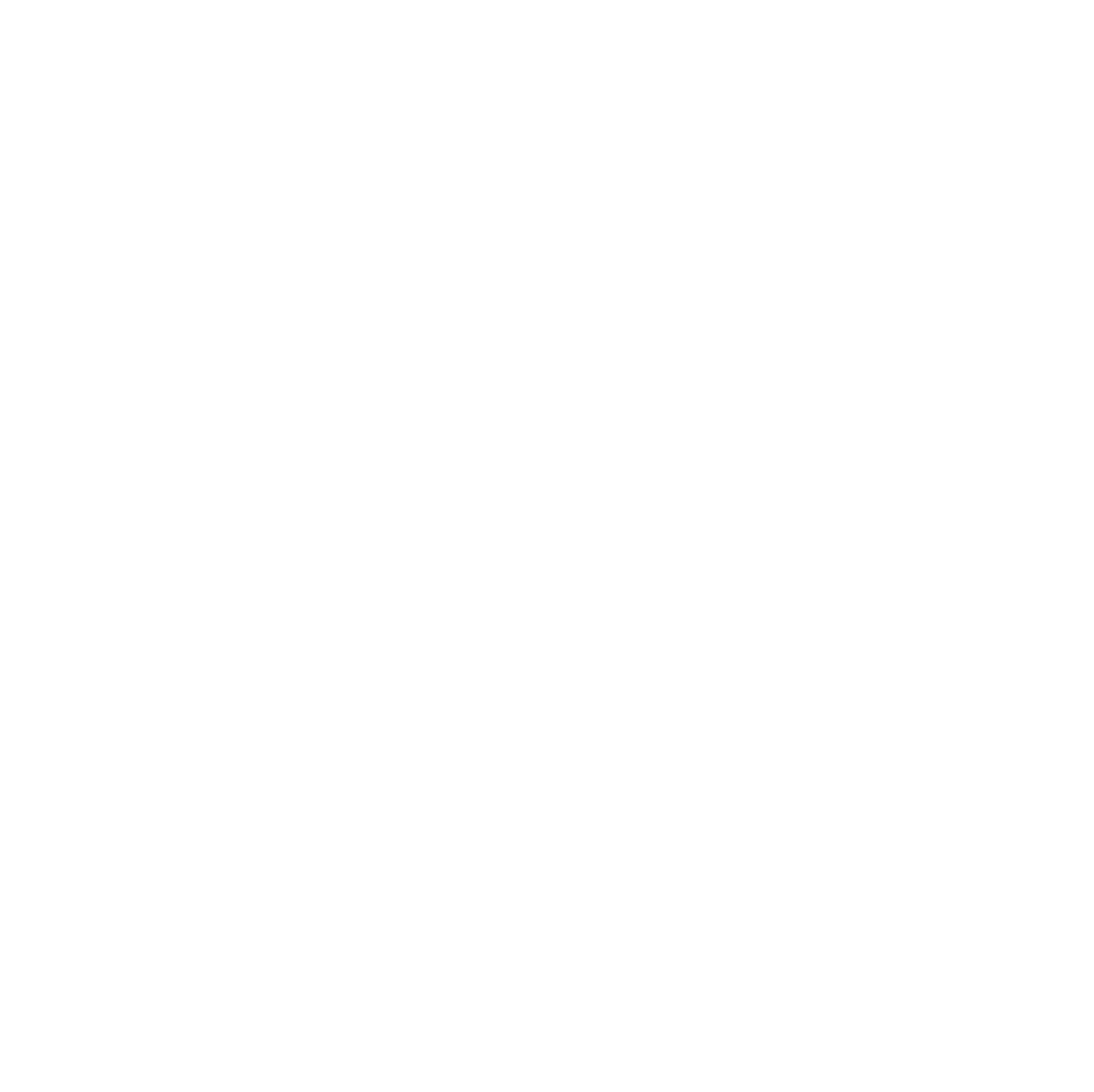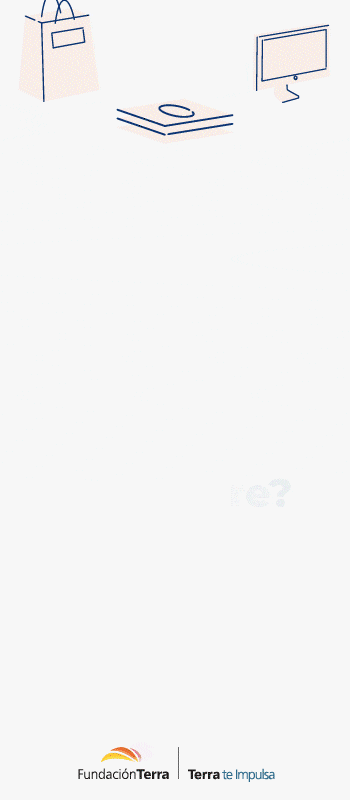Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Para una generación más, quizás, que pueda haber
Es una vieja historia, pero la historia —sabemos quienes la practicamos— no está hecha, para nada, de triunfos épicos, evoluciones racionales y progreso heroico, como suele imaginar el lego, sino de una alternancia de avances vacilantes con repentinos retrocesos, violentas involuciones; y muchas veces, parece solo dar vueltas alrededor de una noria. La del fraude.
Recuerdo a los abuelos platicando de los fraudes de su tiempo, tan distintos: los soldados del dictador obligando a los electores a comerse el voto del partido equivocado; políticos que estofaban las urnas o las quemaban según les convenía. Y asimismo a nuestros padres, los recuerdo luchando por el voto secreto y la boleta única en los albores de los setenta.
Desde 1982, el sistema electoral no ha evolucionado. Da vergüenza. No hay dónde esconderse frente a lo que los caciques llaman —con cinismo— nuestro sistema democrático, instituido en realidad para que ellos conserven el poder. Al final uno se vuelve insensible de ver la manipulación obvia antes, durante y después de cada elección.
Del fraude actual, lágrimas de cocodrilo y sistemas sencillos para solventarlo
Sin duda alguna en las elecciones del 30 de noviembre de 2025otra vez, hubo fraude. (La consejera que afirma que el conteo voto por voto no puede garantizar nada confiesa, sin querer, que ha hecho trampa). Su magnitud solo podría aclararse contando los votos: tarea que ningún partido parece dispuesto a avalar, acaso porque todos —incluido el perdedor— hicieron bola y no arriesgarían ser descubiertos, como comenta antier Leticia Salomón. ¿Cómo entender que el voto rural, con el que gana el candidato de Trump, aparezca con 85 % de participación? Pero no va a pasar a más. Lo demás es teatro, chiveada y villancico. No es solo Honduras.
En varios países de la región (los fraudes en Estados Unidos son distintos), en América Latina los fraudes no se limitan a las urnas. Dice el Chat: Son sistemas de manipulación: operaciones sofisticadas y normalizadas, que vacían de sentido la democracia sin romperla formalmente…. Producen una apariencia estadística de legitimidad y operan dentro de la ley, torciendo su espíritu. Así, los organismos electorales contratan empresas incapaces e irresponsables, pero manipulables y destinadas a servir de chivo expiatorio.
En muchos países no son obra de un gobernante o candidato, sino de élites que desconfían del pueblo y construyen sistemas donde la voluntad popular, su libertad es administrable, filtrable, neutralizable. Aquella libertad que, según J. C. del Valle, la autoridad colonial debía proclamar para evitar “las consecuencias temibles de que la proclamara el mismo pueblo”.
No tenemos democracia porque la democracia no puede ser clasista y nosotros somos una sociedad colonial clasista: la élite no se considera parte de la nación, sino su dueña; usa y explota al pueblo, aunque le teme. Y por tanto no tenemos patria, porque ni la dueña, ni el mayordomo ni el mozo resentido y sin derechos se deben a una patria o creen que exista o convenga el gobierno de la mayoría: del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Hay elecciones, la gente vota, hay votos válidos, observadores, celebraciones, panegíricos de la democracia… pero el resultado certificado responde a equilibrios de poder previos, no a una competencia libre por el favor del pueblo. No es un evento: es un método de gobierno, una forma del poder que aprendió a disfrazarse de democracia.
Mientras no se reformen las instituciones que organizan, auditan y juzgan las elecciones —lo venimos diciendo los reformistas desde hace décadas— los fraudes seguirán siendo la regla, aunque nadie los denuncie. O aunque los confiesen, que es lo más triste. En esta parodia de democracia, solo los políticos exitosos pueden proponer la reforma que les haría ceder al ciudadano un poco de control. Así que el fraude era lo esperable. Solo sorprende que los afectados no hayan sido más astutos o no estuvieran mejor preparados. Aunque me parece claro que mi partido, LIBRE perdió, y hubiera perdido aun sin él.
No se enojen: la verdad es que el tema, y la excusa del fraude, termina por aburrir un poco cuando se queja quien también es responsable. Y este fraude está bien hecho: los resultados fueron consistentes de principio a fin, en todas partes. 40-40-20, como función de algoritmo.
¿Podrán algún día las instituciones electorales —apropiadas hoy por los partidos— entregarnos elecciones limpias, como en países donde esos órganos se han ciudadanizado por completo, en Asia, Europa o América Latina: Brasil, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay? Donde los resultados son confiables, las denuncias no prosperan y nadie se llama a engaño. Claro que no.
Solo habría que liberar a las instituciones cautivas para que no sean juez y parte; empoderar a la ciudadanía; controlar los dineros y los medios de campaña; garantizar seguridad a los participantes; remediar extorsiones y violencias; y promulgar una ley que garantice el respeto a la voluntad popular, deduciendo responsabilidades cuando se infringe. Sencillo. (Y mejor si adoptamos la segunda vuelta cuando haya más de dos candidatos; elegimos desde distritos o y adoptamos dos cámaras). Pero…
¿Queremos ser un país? ¿Una republica? Soberanía, dependencia y paternalismo colonial
La elección volvió a poner en evidencia una vieja herida: la tensión no resuelta entre la dependencia neocolonial y el anhelo —siempre postergado— de soberanía. No es causal de nulidad, pero todas las mediciones coinciden en que el endoso explícito de Donald Trump al candidato del Partido Nacional, promovido por la ZEDE y por lobistas del mismo círculo que gestionó la liberación de JOH, incidió de forma determinante en el resultado electoral. No es una queja. Trump no inventó la injerencia: solo la ejerce con mas descaro que otros.
Lo relevante no es la presión externa, sino su eficacia. Una proporción significativa de ciudadanos votó siguiendo instrucciones de Trump. La amenaza de cortar ayudas imprecisas y el chantaje insinuado contra los migrantes recompusieron un caudal de votos que el Partido Nacional no alcanzaba en todas las mediciones previas. Pero ese efecto no se explica solo por miedo o interés: remite a una estructura mental más antigua y honda.
Trump no opera aquí como un actor político moderno, sino como una figura prerepublicana: un soberano lejano que protege y castiga. Su autoridad no se funda en leyes o principios, programas o reciprocidades, sino en una lógica heredada del paternalismo colonial del Antiguo Régimen, donde el monarca —por derecho divino— otorgaba favores, concedía gracias y castigaba la desobediencia. No se le exigía derecho o rendición de cuentas; solo se le debía obediencia. Esa matriz nunca fue desmontada del todo en sociedades coloniales como la nuestra.
Por eso Trump reaparece como el “verdadero Papi”: no el presidente de otra república, sino el señor poderoso al que se obedece porque puede castigar. La amenaza contra migrantes funciona como el castigo ejemplar del rey: no busca justicia, sino disciplina. Y la promesa vaga de ayuda opera como la antigua merced real: arbitraria, graciosa, revocable, fantasmagórica.
Mientras algunos empresarios rechazaban la injerencia apoyando a Nasralla —más por preservar su papel de intermediarios que por patriotismo—, amplios sectores populares votaban por Trump no por ignorancia, sino por una lógica aprendida durante siglos: creer más en el poder que castiga que en una patria que nunca los protegió. El problema no es Trump. Somos nosotros.
No tenemos un sentido compartido de nación. Ni siquiera sabemos si queremos ser independientes. Es un problema antiguo, centroamericano: las Provincias (des)Unidas no lucharon tanto contra España como entre sí; Arce viajó a proponer la anexión a Estados Unidos; Costa Rica construyó su identidad contra Nicaragua; Nicaragua sigue peleando por declarar su independencia efectiva de Washington. En Honduras, esa ambigüedad reaparece hoy en la nostalgia por el Estado Libre Asociado, ofrecido en su momento a Kissinger y hoy reciclado como opción política con apoyo entre quienes viven de la remesa.
La paradoja es cruel: los intelectuales advertimos —con razón— que admirar a quien nos somete es una forma de malinchismo; pero muchos compatriotas, sin cinismo alguno, aceptan esa autoridad porque les resulta familiar. No es solo colonialismo externo: es monarquismo internalizado, la persistencia de una cultura política que nunca terminó de volverse republicana o moderna. Si no tienen una voluntad independiente: es culpa de una patria que nunca logró reemplazar al rey por la ley.
El anticomunismo anacrónico sigue siendo el instrumento más eficaz de esta estructura mental. A mi padre lo neutralizaron llamándolo “comunista” en 1971 sus mismos correligionarios. Hoy, cuando esa guerra terminó hace décadas, Trump destruye a Nasralla llamándolo “casi comunista”. La acusación funciona porque reactiva esa misma matriz: el soberano señala al hereje y autoriza su castigo, con respaldo de la iglesia.
Ese voto minado pudiera haber decidido una elección: de cualquier forma condiciona el futuro. Gane quien gane, la promesa y la amenaza de Trump se transmutan en exigencias concretas: subordinación total a la política exterior estadounidense, alineamiento forzado y renuncia a opciones estratégicas propias. No es una relación entre repúblicas; es una relación de vasallaje. ¿Quedará Honduras obligada a callar o abstenerse de protestar contra una intervención unilateral e ilegal en territorio venezolano, a cambio de una ayuda que Trump promete —sin especificarla—, la misma que Kamala Harris decía que vendría en forma de inversiones que nunca llegaron?
¿Tendrá que renunciar al apoyo chino, al comercio con un mercado de 1,400 millones de personas, a la cooperación china para el desarrollo y a las inversiones en infraestructura que Estados Unidos rehúsa a hacer si no le entregamos el territorio y la jurisdicción a sus corporaciones?
La pregunta de fondo no es electoral. Es histórica: ¿queremos ser ciudadanos de una república, o súbditos agradecidos de un nuevo monarca remoto?
La liberación de JOH: Barrabás, la justicia y la corrupción
¿Debe el país prepararse para el inminente retroceso del Estado de derecho? El retorno de JOH, un reo condenado a 45 años por contrabando de drogas y armas, que tuvo a la política y al gobierno de Honduras en sus manos durante doce años —desde que presidió el Congreso en 2010 hasta su entrega a la DEA en 2022—, obliga a reflexionar. JOH fue un capo que persiguió y mandó a matar a quien lo adversaba, lo denunciaba o podía testificar en su contra. (¿Y tú también callas, Bove?).
He vivido una larga vida y he visto operar la judicatura. La Casa de la justicia, donde, como decía Roberto Sosa, “todo se consuma bajo la ternura que produce el dinero”. Quizá hoy es peor: quienes deben impartir justicia trafican con el chantaje, “mientras las víctimas miden el terror de un solo golpe”. JOH libre es el ejemplo perfecto de la impunidad: regresa sin arrepentimiento ni propósito de enmienda, decidido a consumar su misión del mal.
No se trata solo de que, indultado, con dinero y redes latentes, JOH recupere inevitablemente el Partido Nacional —que, según el Fiscal General Garland, actuó como organización criminal bajo su mando—, sino del ejemplo devastador de su impunidad, que envalentonaría a otros criminales del bipartidismo y los invitaría a delinquir gratis, a salvo. Pondría al país de rodillas ante el crimen, devolviéndonos a la violencia y la inseguridad de 2010 a 2021. La impunidad reinaría de nuevo entre los encargados de la seguridad y los oficiales de justicia.
El retorno de un dictador que recibía entregas de efectivo de mano del contador del cártel, consignadas en los cuadernos de Wilson, imposibilitaría el remedo de democracia y Estado de derecho que con tanto esfuerzo se ha querido levantar, e interrumpiría en seco la tímida lucha contra la corrupción. No era lo mismo nuestro gobierno.
No será lo mismo: las temibles expectativas del regreso de ayer
Es imposible imaginar que un Congreso dominado por el bipartidismo más rancio promulgue una Ley de Colaboración Eficaz —exigida por la ONU para respaldar una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH)—. Más bien ya se habla de una amnistía general que para absolver a los criminales libres, rehabilitaría a delincuentes condenados, como JOH. Símbolo de la calamidad que nos devuelve al bipartidismo: un siglo de fracaso histórico consumado y de podredumbre que salpica a casi todos.
Se pretende decir que el gobierno de LIBRE fue igual, que fue lo mismo. Es un hecho que avanzó lentamente la justicia y el combate a la corrupción. Muchos delincuentes conservaron poder de hecho y fuego. Bajo la guardia de LIBRE hubo además casos nuevos de corrupción —solo algunos perseguidos—: ministros que se lucraron, legisladores y policías. Hubo crímenes públicos: la desaparición de jóvenes líderes garífunas de Tela; el asesinato de Juan López en Tocoa; la masacre de 46 reclusas en Támara; y el resurgimiento de la violencia en el Aguán. Pero había prendido, apenas, el respeto a la ley: los corruptos tenían un poco de miedo. Disimularon. Bajaron los homicidios —demasiado poco—. Pero bajaron, no fue lo mismo. Xiomara no robó y no mató. Nadie oyó nunca a la presidenta Castro dar instrucciones de matar o robar.
Ahora podríamos ir de regreso: a la vorágine de la corrupción incontinente, sistémica, y a la violencia contra todo opositor incómodo. Lo que me queda claro es que volvemos a una especie de limbo, a un círculo sin límite de infierno.
Los problemas nacionales olvidados y los retos nuevos incomprendidos
La elección del 30 de noviembre no terminó nada ni empezó nada: no clausuró ni abrió un capítulo de la historia profunda de Honduras. En la larga duración, es apenas un evento inconsecuente que consumió infinita esfuerzo sin dar fruto comestible. Tendremos que levantarnos al día siguiente con el gobernante que sea, frente a los mismos problemas estructurales de siempre y a otros nuevos apenas mencionados, generalmente ignorados.
La injusticia social: la desnutrición que afecta a una quinta parte de los niños; el hambre de quienes no pudieron huir; el éxodo de los más capaces; la ignorancia inmarcesible —incluida la de muchos maestros y catedráticos—; la superstición; la falta de empleo u oportunidades; las enfermedades prevenibles mientras los excrementos corren por las calles de las poblaciones, como en tiempos medievales; la inseguridad, porque la gente no tiene piso para caminar y debe alimentar a sus críos; las industrias prohibidas que llenan el vacío económico con fuego y plata fácil, cuando la permitida no puede competir por falta de capital, energía, visión e infraestructura.
Después de reformar las trampas electorales, ¿quién construirá las instituciones para la gobernanza? ¿Quién modernizará la administración pública con un servicio civil profesional, honesto y consagrado? ¿Cómo lograr que la milicia comprenda su alta vocación y que el pueblo vuelva a respetar al soldado y al policía? ¿Quién nos educará en ciencia y tecnología —sin las cuales no sobreviviremos en el siglo venidero— o nos unirá con una identidad eficaz, arraigada en la historia común, en el esfuerzo compartido y en el anhelo de un porvenir justo? ¿Cómo conseguiremos que el pueblo se identifique con el Estado y la élite, con el pueblo?
Y luego están las calamidades inevitables del calentamiento global —provocado por el consumo abusivo de los ricos en otras latitudes— que la mayoría de los nuestros ni entiende: huracanes violentos en costas y valles repletos de construcciones insensatas; sequías que secan todo lo que se siembra; los vaivenes cada vez más violentos de El Niño y La Niña en el Pacífico; plagas y nuevas enfermedades, y viejas, transmitidas por zancudos en aguas estancadas bajo un sol que se acerca; y las que afligen al banano, al café, al cacao, al maíz y a nuestros animales. Como si fueran un castigo.
¿Cuántas generaciones más habrá de catrachos que canten y bailen el cique, lleven racimos de plátanos, tanates de elotes o mazos de yuca fresca a sus hogares? ¿Que recen a la Virgen y pidan suerte al duende, a la diosa del mar o a la sirena del río? ¿Cómo nos adaptaremos a la aridez con una nueva agricultura, nosotros que fuimos hijos de la abundancia, en la tierra del agua y la feracidad? ¿Quién se acordará de nosotros, hijo, si se van todos? ¿Cuánto tiempo, si acaso, nos queda antes de que se queden solos los corrales y las pequeñas ciudades se ahuequen y ya nadie se queje?