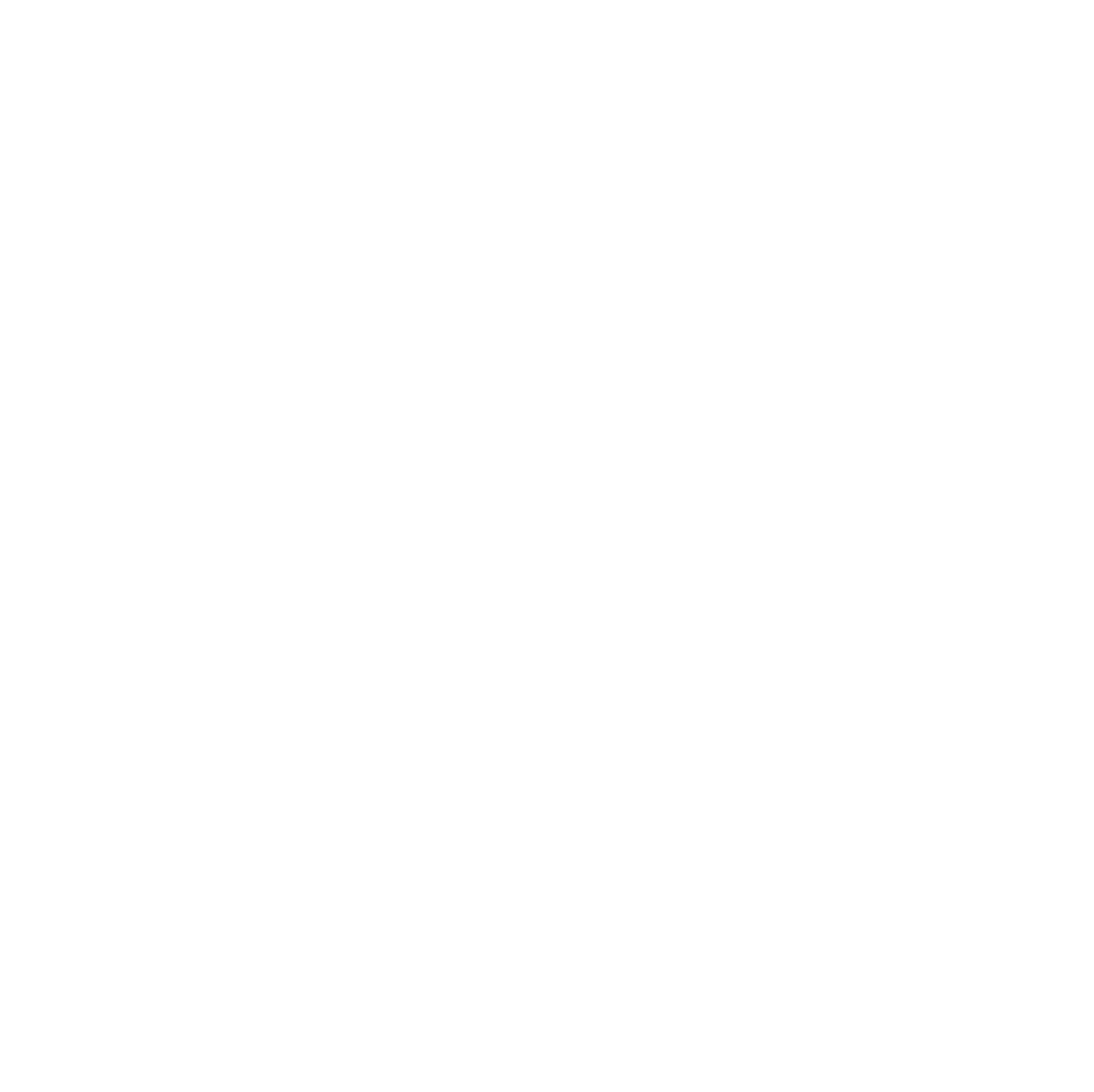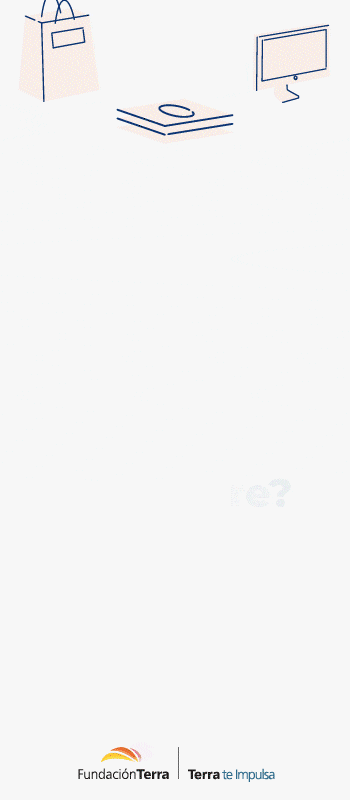Por: Nathalie Mercier – Maria Useche – Javier San Vicente – InspirAction/CAID.
En las últimas décadas, el tráfico de cocaína y marihuana ha crecido exponencialmente en Latinoamérica, reflejándose en alarmantes niveles de violencia social y política, que han supuesto una degradación de los frágiles procesos democráticos. La conocida como guerra contra las drogas se ha mostrado como una política contraproducente. No solo ha fracasado en lograr una reducción significativa del consumo de estupefacientes, sino que ha producido graves daños colaterales, como el fortalecimiento de la delincuencia organizada asociada al narcotráfico. Desde la propugnación de esta política por Estados Unidos en los años 70, el fenómeno delincuencial asociado al tráfico de drogas se ha transformado en uno de los mayores problemas que enfrenta la región. Tras casi 50 años del inicio de esta “guerra” cabe preguntarse qué ha supuesto para los países de producción y tránsito de estupefacientes.
Es evidente que esta política no ha logrado frenar el flujo de sustancias ilícitas hacia los consumidores. En el caso de la coca, apenas se ha logrado reducir el área total de cultivo, habiéndose además producido notables avances técnicos que han permitido un aumento de la productividad por hectárea. Por otro lado, el consumo de drogas tampoco se ha reducido visiblemente. Por el contrario, en varios de los países de producción y tránsito el consumo de estas sustancias ha aumentado.
Unos años después del inicio de esta política, a fines de los años 70, el negocio de la cocaína ya permeaba las altas esferas en varios países de la región. Para esas fechas Pablo Escobar ya era un notorio narcotraficante en Colombia y se preparaba para dar su salto a la política, estrategia que posteriormente sustituiría por la violencia narcoterrorista. En las siguientes décadas, el dinero del narcotráfico serviría para financiar las actividades de grupos armados de diferente signo, desembocando en el auge del fenómeno paramilitar en Colombia, en un proceso conocido como la “degradación del conflicto armado interno”. En el proceso se produjeron cientos de miles de asesinatos y millones de personas desplazadas por la violencia.
También a fines de los 70, una Centroamérica asolada por varios conflictos armados nacionales vivía un ascenso del poderío militar. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 intensificó la presión de Estados Unidos sobre la región, en lo que constituyó el ultimo recrudecimiento de la Guerra Fría. En ese contexto, agentes estadounidenses se involucraron con el narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta para financiar con dinero sucio a la contra nicaragüense y la contrainsurgencia en Guatemala y El Salvador. Desde entonces, Honduras (y Guatemala) se convertirían en un punto clave del tránsito de cocaína, al servir como puente entre los países productores sudamericanos y México.
Ya entrado el siglo XXI, las grandes organizaciones del narcotráfico mexicanas entraban a sangre y fuego al territorio centroamericano, como consecuencia de la política de guerra al narco emprendida en México por Felipe Calderón. A partir de su llegada, los niveles de violencia en la región aumentaron drásticamente, convirtiendo a los tres países del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) en los más violentos del planeta.
La criminalidad organizada surgida en el contexto de la guerra contra las drogas, una vez asentada en la región, se ha constituido en un actor disruptivo de los procesos políticos, al servir como refuerzo de las dinámicas violentas causantes de los diferentes conflictos sociales, militares y de seguridad. El caso colombiano es paradigmático. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, que generó grandes expectativas entre población y defensores de derechos humanos, no está mostrando los resultados esperados. Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia-SIADDHH, de 2016 a junio de 2018 se produjeron 263 asesinatos de defensores de derechos humanos, habiéndose producido un aumento significativo de los ataques en 2018. Existe consenso entre las organizaciones colombianas en atribuir este auge de los crímenes a “disputas por la tierra y el territorio (…) intereses de explotación minera o de otros recursos naturales, tráfico de drogas, microtráfico, cultivos de uso ilícito y sustitución de estos”.
Como actores causantes de dichas violaciones se señala a grupos paramilitares (Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras…), disidencias de las FARC y miembros de la guerrilla del ELN. La supervivencia de estas “disidencias”, originadas tras los procesos de paz de 2003 con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de 2016 con las FARC evidencian incentivos perversos que el negocio de la droga ofrece a los grupos armados para continuar con sus actividades delictivas, más allá de cualquier supuesto objetivo político o social. Así, se da la paradoja de que, tras la desmovilización de las FARC, las cifras de ataques a defensores/as indican retrocesos para la consolidación de una paz estable y duradera, manteniéndose Colombia como de los países con las cifras más altas de asesinatos a defensores/as de derechos humanos. La influencia del crimen organizado en los poderes públicos colombianos quedó en evidencia por las revelaciones producidas en el conocido escándalo de la parapolítica, que llevó a prisión a más de 60 senadores por vínculos con grupos armados ilegales.
El caso centroamericano presenta numerosos paralelismos con la realidad colombiana. La región se vio involucrada en una fase de conflictos armados de alta intensidad en los años 80 y 90, que se dio por finalizada con las firmas de acuerdos de paz, el último de los cuales fue el de Guatemala en 1996. Desde entonces, los niveles de violencia en la región no han disminuido. En el caso guatemalteco, tras dar por cerrado un conflicto que generó más de 200,000 asesinados y 45,000 desaparecidos, se observó como ciertas estructuras de poder experimentaron un reacomodo para para acabar participando en nuevas manifestaciones de crimen organizado, represión y control territorial. Tal es el caso de la unidad de élite del ejército guatemalteco, los Kaibiles, conocidos por su brutalidad y responsables de varias de las masacres más sangrientas en los 80, incluyendo el ocurrido en Las Dos Erres (Petén) en 1981. Tras la finalización del conflicto armado, numerosos miembros de los Kaibiles pasaron a engrosar las filas de los Zetas, uno de los carteles mexicanos más sanguinarios, que logró una fuerte implantación en territorio guatemalteco. Un colaborador eficaz en un juicio sobre la masacre de 27 campesinos -varios de los cuales fueron decapitados- en 2011, indicó que “los Zetas solo reclutaban a militares guatemaltecos y mexicanos. Preferían a quienes ya eran kaibiles y se encontraban fuera del Ejército. […] Ellos —los Zetas— ingresaron a Guatemala en el 2003.”
En Honduras el narcotráfico creció paralelamente al poderío militar y la intervención estadounidense. Según documentos desclasificados de la National Security Agency – NSA, en pleno recrudecimiento de la guerra fría en los años 80 el narcotraficante hondureño Juan Ramon Matta estableció una aerolínea que se dedicaba a traficar cocaína de Centroamérica a Estados Unidos, y cuyos aviones regresaban al istmo cargados de armas destinadas a la contra nicaragüense. Desde entonces las relaciones entre importantes sectores políticos y militares con el narcotráfico se han estrechado.
Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras sufrió un proceso de degradación política, que llevó a una fuerte militarización del país y a un aumento considerable de las actividades del crimen organizado y de los niveles de violencia. La penetración del narcotráfico en las instituciones es tal, que en los últimos años han sido vinculados con los diversos carteles los miembros de las cúpulas policiales y militares, el presidente Juan Orlando Hernandez y su hermano (recientemente detenido por narcotráfico y tráfico de armas), el expresidente Porfirio Lobo y su hijo (condenado en Estados Unidos), así como varios ministros, diputados y alcaldes. Los altos niveles de violencia e impunidad alcanzados han sido uno de los principales motores de la migración forzada en Honduras, visibilizada internacionalmente por la caravana migrante que actualmente se dirige hacia Estados Unidos.
En Centroamérica, se ha generado un fenómeno social “sui generis” como consecuencia, entre otros factores, de la guerra contra las drogas: las pandillas juveniles o “maras”. Localizadas tanto en ámbitos urbanos como rurales, ejercen un férreo control armado de barrios y colonias. En su origen en los años 90, fueron conformadas por jóvenes centroamericanos deportados de Estados Unidos y que replicaron en sus países los modelos de organización de las pandillas en California, cuya existencia giraba alrededor del narcomenudeo. Al llegar a Centroamérica, se encontraron en un entorno de exclusión social, pobreza y falta de oportunidades para los jóvenes, que, unido al vacío institucional y a la impunidad reinante, condujo al crecimiento y diversificación de las fuentes de ingresos de las maras, que actualmente incluyen la extorsión, el sicariato, y otro tipo de actividades ilícitas.
La respuesta de los Estados en el contexto de la guerra contra las drogas agrava aún más la situación. Políticas como la de aspersión con glifosato en Colombia suponen un importante riesgo para la salud de la población campesina. La erradicación de coca en Colombia tampoco ha dado resultados especialmente positivos. En los primeros dos meses del Gobierno de Iván Duque, “los homicidios en zonas de sustitución de cultivos aumentaron un 35% con respecto a agosto, septiembre, y octubre de 2017” según la Fundación Ideas Para la Paz. Según otro reporte, solo entre enero de 2017 y junio de 2018 han sido asesinados 36 líderes y miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana-COCCAM.
Además, los operativos militares contra el narcotráfico, dirigidos y sufragados en la mayor parte por Estados Unidos, se ejecutan garantizando la totalidad impunidad de los implicados, aumentando la vulnerabilidad de la población residente en las rutas del narcotráfico. En este sentido, es paradigmático el caso de la conocida como Masacre de Ahuas, ocurrida en Honduras en 2012 y en la que fueron asesinadas cuatro personas inocentes en el marco de un oscuro operativo liderado por la DEA. Seis años después de los hechos, no se ha procesado a ninguno de los responsables.
El aumento del autoritarismo y la implementación de políticas de excepción es otro de los resultados de esta guerra, justificadas con el objetivo de combatir la criminalidad. La militarización social en Colombia ha producido dramáticas violaciones a los derechos humanos, como la sucesión de masacres contra población civil realizada por las Autodefensa Unidas de Colombia, el escándalo de los falsos positivos o el reclutamiento forzado de jóvenes y menores por el ejército y otros actores armados. En Honduras, es el ejército a través de la Policía Militar de Orden Público, el encargado de velar por la seguridad en las calles. La militarización de la seguridad pública en Honduras ha conllevado un aumento de las violaciones a los derechos humanos, especialmente en contextos de crisis política como el golpe de Estado de 2009 o las protestas por el fraude electoral de 2017. También en Guatemala el combate a la criminalidad ha sido usado como pretexto para la instalación de nuevos destacamentos militares, especialmente en áreas de altos niveles de conflictividad social generada por la presencia de megaproyectos, tal como ha pasado en el municipio de San Juan Sacatepequez. Además, la utilización del concepto de “lucha contra el terrorismo”, común a toda la región, en muchos casos sirve para atacar a los movimientos sociales. En 2016 en Guatemala, la Fundación contra el Terrorismo, formada por exmilitares, presentó una querella contra tres defensores de derechos humanos, a los que acusaba de constituir un grupo de crimen organizado por participar en movimientos opuestos a varios proyectos mineros.
No es casualidad que en los países clave para las rutas de este negocio ilegal las tasas de homicidios sean especialmente elevadas, muy superiores a la considerada por Naciones Unidas como de violencia epidémica (10 homicidios por cada 100,000 personas). En este contexto, la defensa de los derechos humanos se ha vuelto una tarea especialmente riesgosa, casi heroica. Las personas que se dedican a esta labor exponen su vida y deben vencer una cultura del miedo, del silencio, impuesta a sangre y fuego por organizaciones criminales nacidas bajo el paradigma de la guerra contra las drogas. Según un informe de Global Witness de 2016, solo en Honduras se contabilizan 123 ambientalistas asesinados entre 2009 y 2016. Es paradigmático el caso de la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 y cuyos autores intelectuales siguen impunes. Además, más de 70 periodistas han sido asesinados en el país desde 2001, en muchos casos con gran saña y con el objetivo de causar el mayor terror posible. Casos como el Nahum Palacios o Alfredo Villatoro, están directamente relacionados con la cobertura de temas relacionados con el crimen organizado y sus conexiones con la política.
Nota relacionada La tragedia de la guerra contra las drogas: de Honduras a New York
El narcotráfico constituye un problema de carácter transnacional en el que la demanda de productos ilegales genera beneficios extraordinariamente grandes. Christian Aid reconoce la complejidad de esta problemática resaltando en uno de nuestros informes las carencias de “la narrativa contra-narcótica dominante y el análisis de base del sistema de seguridad de las Naciones Unidas”, que aborda la problemática como si fuera independiente – algo parecido a un tumor maligno que puede ser aislado y eliminado quirúrgicamente de un cuerpo sano. A diferencia de esta visión, en el mismo informe Christian Aid interpreta el narcotráfico como un fenómeno que está “hilado dentro del mismo tejido de muchas sociedades”.
Lograr frenar una economía ilegal de estas proporciones requeriría sin duda de mayor coordinación internacional. Esto debe incluir una persecución feroz de las actividades de blanqueo de beneficios realizadas en el sistema financiero internacional (o lavado de dinero), que no será posible mientras siga existiendo el secreto bancario y los paraísos fiscales, además de la laxa actitud de los gobiernos frente a la gran banca. Apostar únicamente por medidas como la militarización o la aspersión con glifosato solo traerá mayores problemas sociales, ambientales y de seguridad, así como una mayor vulnerabilidad de la población en general y los defensores de derechos humanos en particular. Desde numerosos foros, se recomienda abrir el debate hacia otros enfoques, más basados en consideraciones de salud pública, y no de seguridad nacional. Las propuestas a este respecto contenidas en el acuerdo de paz colombiano pueden servir de referente, aunque para lograr su éxito se requerirá de la voluntad política real de las partes.
Con el ánimo de aportar un grano de arena a esta problemática relacionada con la lucha contra las drogas, Christian Aid trabaja desde varios frentes, incluyendo la defensa de defensores/as de derechos humanos, transformación económica de economías ilegales a legales (sustitución de cultivos ilícitos), fortalecimiento de sociedad civil y políticas de prevención de violencia y otros. Desde nuestra óptica la solución a la problemática de las drogas debe cambiar a un paradigma más humano.