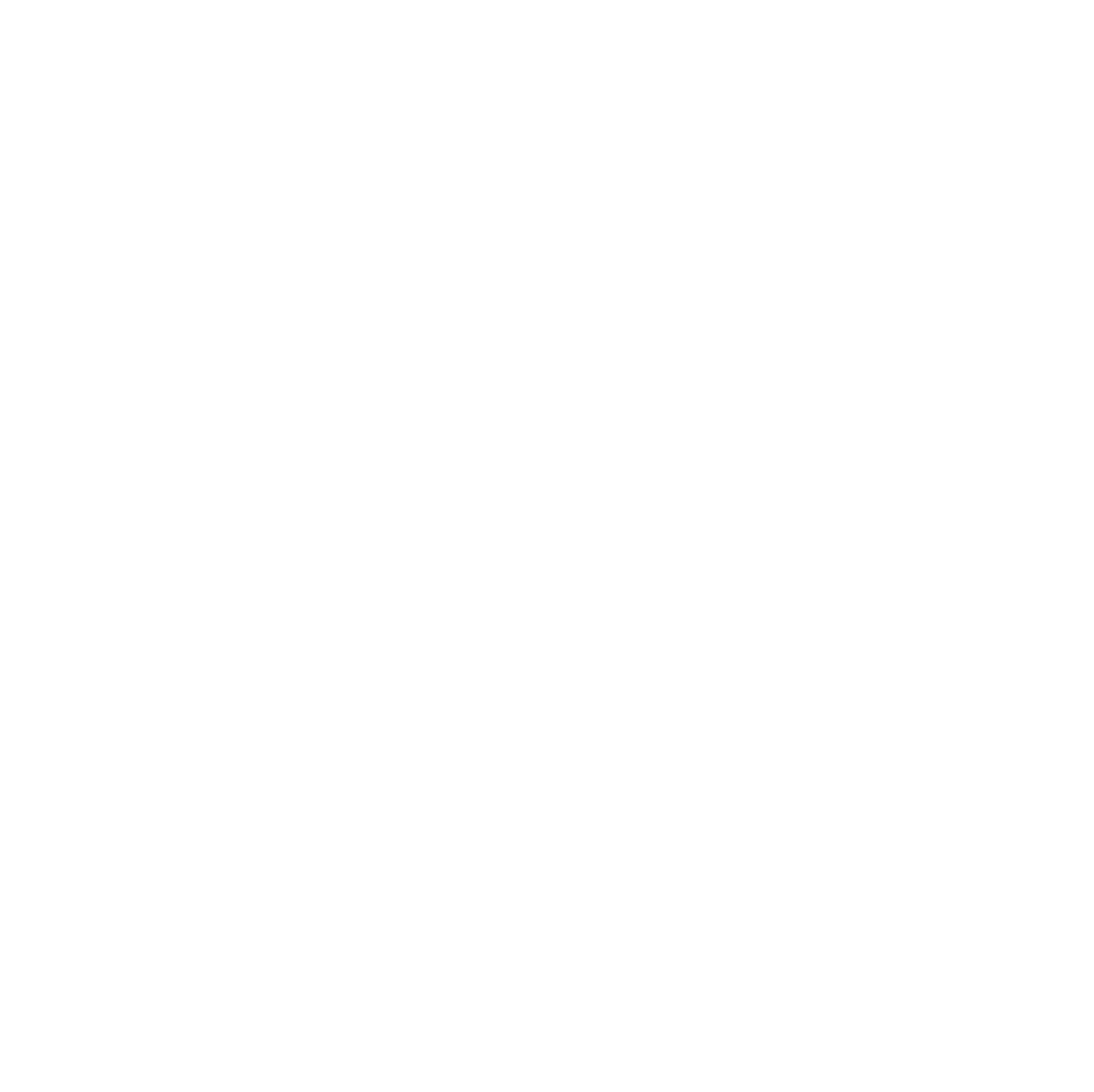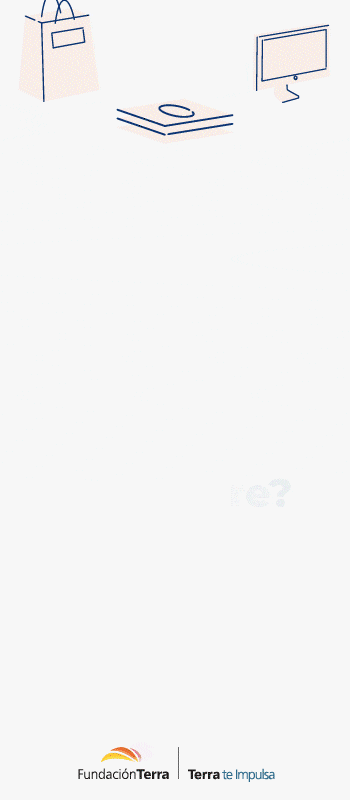Por: Manuel Torres Calderón*
Con las causas de la migración intactas, el Enviado Especial de la Casa Blanca para el Triángulo del Norte, Ricardo Zúñiga, tiene la compleja misión de proponer respuestas sostenibles para una crisis que no da tregua, plagada de desafíos legales, sociales, económicos y políticos que no tienen solución a la vista.
Si Zúñiga estuviese de pie en pleno desierto de Sonora vería el paso incesante, cansado y determinado de miles de hombres, mujeres y niños que intentan llegar a Estados Unidos en busca del trabajo y la seguridad que en sus países les niegan.
¿Cómo intentaría persuadirlos para que se frenen y retornen? Seguro les diría que es ilegal, peligroso, que en el camino serán víctimas de abusos por parte de policías y grupos criminales, que si atraviesan la frontera serán capturados, encerrados y deportados, que si sobreviven a los obstáculos encontrarán que los trabajos son escasos, mal pagados y que siempre vivirán con el temor de que la “migra” los capture.
Zúñiga no les mentiría, cada uno de esos argumentos es válido, pero no convincente por la sencilla razón que ese escenario de inestabilidad e inseguridad es precisamente de lo que intentan escapar. Jimena le contaría que dejó sus dos hijos en manos de su abuela luego que ex compañeros de una “mara” le dispararon y dieron por muerta en una calle de su colonia marginal; Luisa le diría que es recién egresada de la carrera de Lenguas Extranjeras de la universidad nacional, que como ella miles de jóvenes tienen títulos, pero no trabajo; y Ricardo que se puso en marcha agobiado por la deuda impagable de sus tarjetas de crédito. En fin, si el desierto hablara, contaría miles de razones.
En perspectiva son personajes que encajan en el perfil del éxodo que describe John Steinbeck en Las uvas de la ira, una de las más grandes novelas políticas de la literatura norteamericana: “No se necesita valor para hacer una cosa cuando es lo único que puedes hacer”.
Zúñiga y la Administración Biden pueden entender la complejidad de ese drama e incluso reconocer que esos migrantes están lejos de representar la amenaza a la seguridad nacional que vociferaba Trump en su campaña electoral, pero objetivamente tienen un problema entre manos y necesitan intentar resolverlo o, al menos, mitigarlo. A nosotros, como ciudadanía centroamericana, lo que nos corresponde es comprender que estamos ante una coyuntura, que las coyunturas tienen vida breve, y que la migración irregular también es nuestro problema, no sólo de los vecinos.
En ese sentido, a este nuevo intento de Washington de diseñar una política efectiva para el Triángulo del Norte no se le puede pedir una respuesta estructural de largo plazo sin mostrar resultados a corto plazo, pero lo que sí cabe esperar es que en esta ocasión el corto plazo no les haga ignorar que los migrantes son desplazados de un sistema que los exprime, les niega oportunidades de mejorar sus vidas y que carece de respuestas a sus demandas. En los migrantes no está el origen de la crisis, sino que en otros.
Estamos ante una economía circular en la que cada migrante es una pieza de producción y consumo que dejó de ser rentable y tiene que ser reciclado para que vuelva a serlo, y nada mejor que donde se gane en dólares o en euros. Esa es, precisamente, la mayor perversión del modelo del cual son víctimas. Su capacidad para crear desigualdades extremas y terminar sacando provecho de sus consecuencias. La inseguridad, la represión policial, la corrupción, el crimen organizado, la impunidad, la falta de justicia, la concentración de la tierra y el capital, las sequías, las inundaciones, los feminicidios, la falta de oportunidades económicas…todo puede revertirlo a su favor.
A medida que pasan los años, como por arte de magia, lo que pudo ser un grave riesgo para los grupos de poder, se transformó en un extraordinario negocio. Ningún rubro es tan rentable para estos pequeños países como la migración forzada de su propia población. ¿Quién quiere acabar con la “gallina de oro” que representó el año pasado US$5,918 millones para El Salvador, US$ 5,736 millones para Honduras y US$11.340 millones para Guatemala?
Las élites de poder del Triángulo del Norte no están interesadas en que se frene la migración irregular porque si eso ocurre socavaría su propia hegemonía. No hay “producto” de exportación más rentable que los excluidos del festín. Cada desplazado que abandona nuestro territorio se convierte financiera y socialmente en un “negocio redondo” y, paradójicamente, en una victoria política. No hay adversario más inofensivo que el hondureño que protesta vía telefónica desde Canadá o Mallorca, para citar un par de destinos.
En ese contexto, lo difícil para los negociadores norteamericanos no es suscribir acuerdos con los gobiernos del Triángulo del Norte, sino que se cumplan. Es en esa transición del papel a los hechos que se topan ante una maraña de intereses corporativos, burocratismos y prácticas corruptas que los superan, además de sus propias limitaciones.
Mientras cada misión diplomática obvie que el problema central de estos países es de gestión democrática y de modelo económico, entonces el éxodo forzado a Estados Unidos de hombres, mujeres y niños, de todas las edades y condición, no será únicamente inevitable, sino que se incrementará día a día.
Las caravanas son un perfecto ejemplo de esa tendencia puesto que pusieron rostro social a un fenómeno que hace tiempo rebasó lo individual. De pronto, lo que ocurría a la sombra se hizo a la luz del día, bajo la mirada de todo el mundo. La cobertura mediática borró la frontera entre protagonistas y espectadores de la migración. Todos resultamos involucrados, de una u otra forma. Ya no se trataba de rostros desdibujados a lo lejos. En los reportajes se podía identificar al maestro del barrio, a la madre soltera con sus hijos, al barbero, al vecino de toda la vida, al viejo amigo, al compañero de escuela y, también, al expolicía, al “marero” y hasta al delincuente que un día nos puso una pistola en el rostro.
No se trata de cubrir a las caravanas con un halo de falsa revolución o revuelta social. No son un retrato de progreso, sino de atraso. Cada familia desesperada es un yo acuso para toda la sociedad que les dio la espada, pero, para miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños marchar en grupo les permitió reivindicar su identidad, dejar de ser un número más, y romper con la estigmatización de ser los “perdedores” del sistema. Ellos hablaron claro: “No nos vamos; nos echan”. Allá quién finja sordera.
(*) Este artículo forma parte de una serie que busca ahondar en el nuevo intento del gobierno de Estados Unidos de frenar, a través de estrategias de cooperación y desarrollo, la migración irregular procedente de Centroamérica.